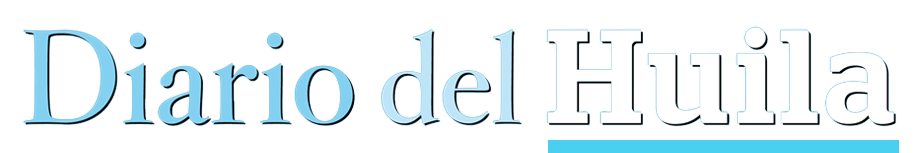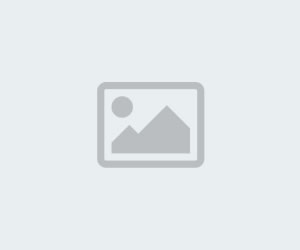La anticultura del libro
Normal es hoy que desde todas las esferas se escuchen quejas por los bajos niveles de lectura. No más quince días,
la Universidad Nacional de Colombia señalaba los textos guía como culpables de la animadversión de los niños y niñas por los libros. Otros señalan la predisposición con que crecen los menores frente al texto escrito, contando preferencia por medios que influyen otros sentidos como la televisión y el Internet.
La verdad sea dicha, varios son los culpables frente a lo que se puede definir como la anticultura del libro. Ese pobre ente, construido a pesar de la vida de los árboles, sufre en este tiempo el peor de los desprecios, aunque, la verdad sea dicha, los medios electrónicos no han podido reemplazarlo; como no han reemplazado los periódicos y revistas digitales a sus similares impresos, aunque como en el libro, quienes los adquirimos constituyamos una minoría privilegiada.
Lo grave, en el caso nuestro, de la Colombia invadida por la frivolidad y la chata gobernación del mercado, es que quienes toman decisiones frente al libro, psicólogos sociales, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, abogados y hasta economistas, en su vida han leído un libro. Permanece en su memoria el viejo recuerdo de que en su casa existió una amplísima, en cantidad y contenido, colección de diccionarios, Salvat por ejemplo, que nunca consultaron, que nunca abrieron porque de haberlo hecho serían lectores consumados, que servía para adornar los inútiles estantes de un escaparate puesto en la sala de sus casas para copar espacio, lo que los mantiene lejos del legajo empastado y entintado.
Son los ‘técnicos’ de los Ministerios de Cultura y Educación, de las secretarías de educación de los entes territoriales quienes con una verdad imaginada, deciden qué textos van a parar a las manos de nuestros niñas y niñas. Son capaces de decir que una novela, caso de un funcionario de la Gobernación del Huila, no es de interés para los estudiantes. Y con esos precedentes aconsejan textos más cercanos al mercadeo avariento, de bajo valor literario y contenido, entre esa manguala sepultan la buena literatura, el esfuerzo de mecenas por mostrar la producción nacional y regional, el propósito por enseñar lo que la historia actual construye en nuestras letras.
Podemos decir que todos somos víctimas de la pereza y la desidia mental de las decisiones políticas acerca del libro y la lectura. ¿Acaso los rectores de las instituciones educativas son los mejores lectores? Muchos no leen ni el manual de convivencia de sus colegios. ¿Y los profesores de literatura? He visto psicólogos en esa actividad, y con una animadversión por los libros impresionante: ambos consideran la literatura una necedad. ¿Qué pueden, entonces, esperar nuestros niños?
Seguimos con los estantes de nuestras bibliotecas escolares como una decoración obligatoria. La lectura como un aditamento aburrido, para copar pensum. Nadie quiere transitar por esos lados, porque, ¡Peligro! Allí hay un libro esperando, y, en realidad, para nada sirve. Mientras no se rompa con los dañinos paradigmas del libro, con el sentido de que la literatura es infantil, juvenil, para adolescentes, y, en forma despreciativa que los clásicos son para los viejos, seguirá imponiéndose la subcultura del libro en detrimento del conocimiento, de la literatura seria, de los niveles educativos. Aún más, en perjuicio de la literatura nacional y regional, y sus autores.