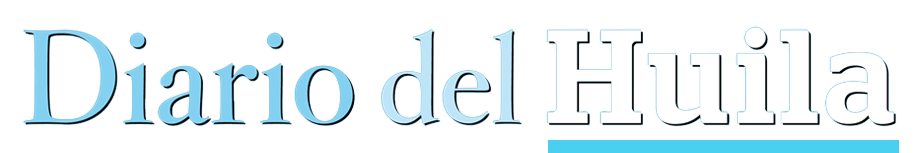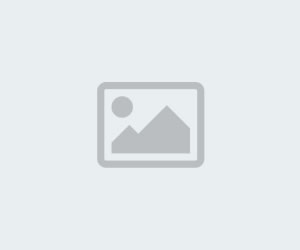El último paraíso
El Fragua muere joven, tragado por la turbulencia del Caquetá, apenas unos kilómetros después de su nacimiento en las estribaciones de la cordillera Oriental. Como niño inocente se abre paso silencioso por en medio de la vegetación verde e imponente,
agredida ya por colonos con la apertura de la transversal de la selva, carretera que va de Florencia a Mocoa, agravada por la intención de los mineros de hacerse millonarios de la noche a la mañana en sus arenas oropéndolas.
Conocí el Río Fragua en 1993, cuando por el DANE fui encargado para resolver un conflicto en la llamada Baja Bota Caucana, porque empadronadores del Caquetá censaron como propios a los pobladores del otro lado, que pertenecen al departamento del Cauca tan olvidados de la metrópoli payanes como su río, sin saber que al pararse sobre esa tierra se nadaba sobre un mar de petróleo. Mi impresión, al ver el río, fue mayúscula. Sus aguas cristalinas, limpias, toman el color de la naturaleza que las rodea, a veces un azul profundo cuando el cielo es su techo, a veces tonos verdes cuando los árboles frondosos se retratan tranquilos en su espejo que cambia al mecer de la brisa tranquila a amarillos suaves, como para impresionar al más avezado arquitecto de la prosa descriptiva.
En esa oportunidad no tuve más remedio que lanzarme a su corriente, nadar y tragar esa agua de sabor precioso, dulce, refrescante, reposada, como solo en los sueños se puede acceder. Creo que la había sentido antes como una ilusión. Me abrazó como su amante con esos brazos tiernos de una mujer desnuda, y me puso a beber de su seno sin ceremonia, sin compromiso, en el amor fraterno de no olvidarnos, de mantenernos limpios.
A los años tengo la oportunidad de volver y, ahí está, joven, lozano, con sus alrededores poblados; la mayoría de los habitantes de la rivera son conscientes del regalo natural que pueden disfrutar mientras lo cuiden, que tienen que preservarlo para que muchos lo gocen. Sentí celo y alegría al ver a mi hija Cristina disfrutarlo, vadearlo a brazo cuando nunca había nadado en río, cruzarlo en potrillo (pequeña canoa) y retratarse con los peces vivos que circundan sin temor sus aguas bajas. Grande fue mi dicha al saberme heredar un imponderable para quienes vienen atrás a suceder nuestra existencia, porque en erótico contubernio pueden zambullirse en sus aguas vírgenes.
Cuando me alejaba de su orilla pedí al boga que me regresara al lugar donde habíamos pernoctado y prendido la hoguera para prepararnos el sancocho, porque algo estábamos destruyendo: no cabe allí el no-me-importa con que destruimos todo a nuestro paso, como los peores depredadores del único lugar que cuenta con el preciado don de la vida. Conmigo vinieron mis compañeros visitantes, y entre todos revisamos el lugar, recogimos las bolsas y los envases plásticos para llevarlos de allí, para no saber qué hacer con ellos, en un esfuerzo por conservar el río, en un esfuerzo por mantener sus límpidas arenas aseadas con la promesa de regresar un día, aún después de muerto, pues nada me parece más delicioso que descansar en el último paraíso. ¡Ojalá quienes vayan a conocerlo tengan la conciencia de cuidarlo!