“La violencia es parte del habitus colombiano”
El doctor Manfredo Koessl es un de los docentes invitados en la maestría de Derecho Público de la Universidad Surcolombiana. En diálogo con DIARIO DEL HUILA, habló de su tesis doctoral ‘Violencia y habitus, paramilitarismo en Colombia’. Una interesante propuesta teórica del conflicto.
¿Cómo nace el proceso de investigación doctoral que dio como resultado este libro ‘Violencia y habitus’ paramilitarismo en Colombia?
Yo había visto que había mucha información buena del tema de violencia en Colombia, pero sobre paramilitarismo había menos material publicado. Entonces, mi primera duda como extranjero era qué podía aportar yo a una realidad tan colombiana, yo no podía entrar en las cuestiones y situaciones que la gente que está acá sabe mucho mejor que yo.
Pero también, al mismo tiempo me daba cuenta que yo tenía una ventaja porque el ser extranjero y estar viviendo en Colombia, me permitía observar situaciones que en la cotidianidad, el habitante por estar inmerso dentro de ese campo no se daba cuenta.
¿Qué fue lo interesante que vio en esta investigación desde el punto de vista bibliográfico?
Elegí precisamente el tema del paramilitarismo porque también había notado que había muy pocos trabajos que lo trataran desde la percepción que tienen los actores y no había ningún trabajo que estudiara la violencia en Colombia desde la perspectiva de Pierre Bourdieu.
Lo cual me había llamado mucho la atención porque es uno de los sociólogos más citados del mundo en los últimos años. Entonces, estando como profesor en una universidad colombiana pude, desde ese rol, entrevistar a mucha gente y a través de eso empecé a notar, utilizando la teoría de Bourdieu, algunas particularidades que me llamaron mucho la atención, por ejemplo, la concepción del Estado en Colombia. Muchos siempre lo plantean como un Estado débil, ausente, fallido y la realidad colombiana no indica eso. El que vive acá en Colombia sabe que el Estado está muy presente, pero la diferencia es que en el país el Estado es un actor más, muy fuerte, pero uno más dentro del campo político colombiano.
¿Qué papel cumple el Estado en todo esto?
Entonces, eso también hace que los otros actores tengan una fuerza mucho mayor, estamos hablando de las élites económicas regionales, élites económicas nacionales y empiezan a entrar también los grupos armados que logran a través del tema de la violencia, sentarse en mesas de negociación con el Estado.
Al mismo tiempo, observaba en todos estos procesos de paz, de reinserción, que si el Estado solo firmaba un acuerdo con algún grupo violento ese proceso de paz terminaba frustrándose porque buena parte de la gente que estaba en esos grupos armados, terminaba en otros grupos armados. Porque el Estado no podía cumplir porque no es hegemónico.
Si estamos hablando de estos procesos de paz, también se debe tener en cuenta que el Estado, solo, se sienta a esa mesa de negociación, llega a un acuerdo, firma ese acuerdo pero no va alcanzar para que realmente se cristalice en una paz en Colombia. Tienen que entrar otros actores importantes a los cuales el Estado no necesariamente controla. Y ahí hay élites nacionales y regionales.
¿Cómo creer que la insurgencia va a creer en el proceso de paz, cuando hay un antecedente cercano que fue la negociación con los paramilitares y muchos están purgando penas en los EE.UU.?
Esa precisamente fue la contradicción del paramilitarismo. Este siempre tuvo como un argumento la subsistencia, su razón de ser era decir ‘como el Estado está ausente, nosotros tenemos que ocupar su lugar’. Entonces, la justificación de su accionar siempre era que el Estado era débil, pero en un momento dado se olvidan de eso, se sientan a negociar, logran un acuerdo pero no con los otros actores. Y cuando después el Estado no le cumple ellos se quejan. Entonces le estaban pidiendo al Estado una fortaleza que ellos mismos le habían negado como causa de su surgimiento.
Entonces, ese fracaso de ese proceso estaba muy relacionado con la percepción y autopercepción del paramilitarismo. Estaban por un lado, muy anticuados; ellos seguían en un esquema (yo lo planteo como algo que Bourdieu analiza, es la histéresis del habitus, es cuando uno tiene un hábito que ya no se condiciona con la realidad).
¿La realidad había cambiado?
La realidad en Colombia a partir del 2000 había cambiado, ellos no habían tenido en cuenta la importancia del crecimiento de la opinión pública, de la información vía internet, de una serie de cosas que hasta ese momento, en los procesos anteriores no se había tenido que lidiar.
No habían tenido en cuenta que la guerra fría se había acabado, ellos seguían considerándose un bastión contra el comunismo y esperaban a través de ello tener el apoyo de Estados Unidos, de sectores en Colombia claramente anticomunistas. Pero se habían olvidado que el comunismo ya no existía, ya no estaba dentro de las prioridades. Entonces, para Estados Unidos los luchadores de la libertad de la década del 70 y 80 en el siglo XXI son simples narcotraficantes, y eso ya no les importaba.
Hay muchas causales por las que fracasan, por un lado, el Estado trata de forzarlo, entonces acepta toda una serie de cosas que visto a la larga no eran conducentes a un proceso de paz exitoso; y por el otro lado, el paramilitarismo tenía una visión de la realidad que no coincidía con la que era realmente la realidad.
Con base en esa experiencia, ¿cree que eso se puede corregir en esta experiencia con la guerrilla?
Yo creo, por lo poco que he podido seguir este proceso de paz que se ha hecho en Cuba, que hay un elemento básico. Por ejemplo, si estamos hablando de un proceso de paz con un grupo guerrillero, hay que tener muy en cuenta qué se va hacer con las milicias de las Farc, con los combatientes, ¿cómo se les va a reinsertar?
¿Se les va a reinsertar simplemente como se trató con los paramilitares, otorgándoles un subsidio por unos cuantos meses y después dejarlos a la suerte? Entonces, va a haber un fracaso, porque esa gente ya tiene tan incorporado el hábito de la violencia que simplemente, pasarán a otros grupos de izquierda, de derecha o simplemente bandas delincuenciales.
El tema es cómo se le consigue empleo, cómo se consigue que ellos puedan reinsertarse en la vida civil y para eso, tienen que entrar los que les pueden generar esas ofertas de trabajo.
En últimas, ¿esa incapacidad del Estado no es la ausencia misma del Estado?
El Estado no es que sea incapaz, el Estado está presente pero no es hegemónico. Es un jugador clave en este juego, sin él no se pueden otras cosas, pero no es jugador que defina la política y no define muchos menos la economía.
Entonces, si yo quisiera hacer un acuerdo de paz, yo pediría que estuvieran también presentes y avalen ese contrato otros actores importantes, no tan importantes como el Estado, pero que en la suma pueden coartar esa acción del Estado.
De acuerdo con el estudio, ¿en Colombia es factible tras la firma del acuerdo de paz que se logre eliminar ese habitus?
Los habitus no se eliminan porque son construcciones históricas, que se van tejiendo a través de décadas; entonces, los cambios de un día para otro no he observado que se den. Tal vez Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, pero tuvieron que vivirla y todo lo que eso significó para Alemania. Colombia no está ni cerca a esa situación.
Por eso creo que hay que tener de cerca el autoanálisis, mirarse a sí mismo y también darse un poco cuenta que la violencia es parte del habitus colombiano. No estoy diciendo que el colombiano sea violento, pero la dinámica de la violencia durante tantas décadas, ha generado que en las estrategias de cada actor colombiano sea tenida en cuenta para lograr objetivos o evitar otros objetivos. No quiere decir que otros actores no sean pacíficos pero ellos también tienen que tener en cuenta la violencia porque se les aplica a ellos.
Ese habitus ha generado una dinámica de violencia en la cual muchos actores mantienen una posición en el campo. Por ejemplo: mañana llega la paz a Colombia, se acabaron las guerrillas, los combos, las bandas. El Estado está presente en todo el país.
¿Cuál sería la primera consecuencia?
Se acaba el narcotráfico, porque ya el Estado no tendría coartada a nivel internacional para justificar por qué sale tanta droga de Colombia.
¿Qué pasa entonces con toda la gente que se gana su dinero con ello?
Desde el raspachín, hasta el pequeño distribuidor. Esa cultura de ilegalidad está mal, pero es una realidad y de repente, usted no le puede quitar todo eso y ¿qué esperar cuando esa gente de un día para otro, no tenga más ingresos, no tenga con qué alimentar a sus hijos?
Porque el Estado se ahorra mucha plata con el narcotráfico, porque no se tiene que preocupar por problemas sociales que se pagan a punta de narcotráfico. Y si alcanza el dinero del Estado, pero para eso usted tiene que modificar totalmente la administración pública, para poder que esa distribución se haga.
A lo que voy es a que es un desafío muy grande, que de un día para otro usted no lo va a cambiar. El proceso de paz no va a eliminar la corrupción. Segundo, en qué gastan esos 24 mil millones de pesos; muchos en sueldos de soldados, de oficiales. Entonces, ¿qué va a hacer con esa gente?
Hay mucha gente que ya está acostumbrada y que a nivel económico es su oportunidad de crecer socialmente. Colombia es uno de los países con mayores diferencias de Latinoamérica. La violencia le permite a mucha gente evitar esa gran pobreza y usted se lo va a quitar de una; ¿y cómo va a hacer para compensar?
Pero no es solamente una cuestión económica, también es una cuestión social. Tiene que ver con toda una serie de dinámicas en Colombia que se tratan de destruir con la violencia.
Hay una discusión en torno de la justicia, dicen que habrá impunidad. Ninguna ley garantiza la paz. ¿Cuál sería ese término medio para que nuestros legisladores entraran a jugar un papel importante y comenzaran a atenuar ese habitus de la violencia?
Yo en eso tengo la experiencia argentina. En su momento fue la de a través de la ley, indultar y amnistiar a todos los actores, a todos los victimarios y no funcionó. Veinte años después, la sociedad presionó de tal manera a la justicia y la política que todas esas leyes terminaron siendo derogadas y de los que están todavía vivos, la mayoría están en la cárcel.
El tema es el siguiente: la decisión de qué hacer con los delitos violentos que se generaron en el combate de las Farc, no es una decisión que la pueda tomar solamente la política, es una decisión que la tiene que tomar la sociedad, porque si no participa la sociedad simplemente se va a poner una tapa en una olla y dejar que cocine. En algún momento eso estalla.
Estamos incluyendo víctimas y victimarios. Y también se debe tener en cuenta la realidad. En toda negociación, todos tienen que haber perdido algo, todos se tienen que haber sentado en una mesa de negociación con unas expectativas y reducir esas expectativas porque si eso no pasa, es solo una imposición.
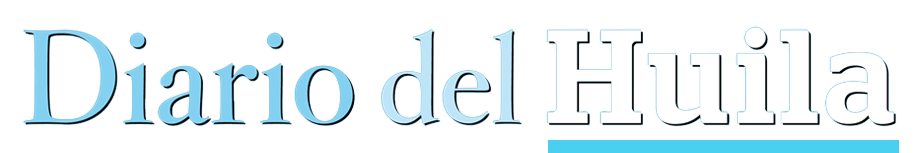
.jpg)

