Ser pilo paga
“Ser Pilo paga” es uno de los programas bandera del gobierno Santos que echó a andar la ministra Gina Parody que busca llegar a los mejores estudiantes de escasos recursos para becarlos en una universidad de elite en el programa que escojan, algunos lo consideran una “Revolución Educativa” puesto que “la educación es la herramienta de equidad por excelencia.
Ricardo Mosquera M.
Ex Rector, Profesor Asociado UNAL
Cuando un joven con recursos económicos o uno de escasos recursos entran a las mejores universidades por sus méritos, parten de la misma base. Eso es igualdad de oportunidades, eso es equidad y eso es paz”, dijo el presidente al lanzar el programa que inicia con 10.080 estudiantes en el 2015 y su meta es alcanzar 40.000 en 2018. Los estudiantes que tuvieron acceso a estas becas/crédito condonables, debieron obtener un puntaje en Pruebas Saber 11° superior a 310 (agosto de 2014), estar inscrito en Sisben III antes del 19 de septiembre del mismo año y haber sido aceptado en una de las 33 Instituciones de Educación Superior de alta calidad acreditadas en el país.
Hoy el programa cuesta $150.000 millones entre matrícula y subsidio de sostenimiento, distribuidos por programas así: Ingeniería Civil (8,02%), Ingeniería Industrial (7,4%), Sistemas (5.73%), Derecho (5,55%) y Psicología (4,73%) como los más apetecidos, que prefirieron universidades privadas (85%). En primer lugar La Universidad de la Salle (1.140 estudiantes), Universidad del Norte (1.070), Autónoma de Bucaramanga (647), Tadeo Lozano (645), Pontificia Bolivariana (640), Universidad Javeriana (614) y Los Andes (607). Por área geográfica Bogotá concentra el (18,14%), Antioquia (13,43%), Cundinamarca (7,86%), Santander (7,54%) y Valle del Cauca (6,98%).
El programa “Ser Pilo Paga” no es una novedad. En la Universidad Nacional ya se había implementado el programa “Excelencia Académica”, durante mi Rectoría cuyo objetivo eran “Los mejores estudiantes de municipios pobres de Colombia”, quienes tenían admisión directa (5 cupos), matrícula gratis y condonación del crédito por rendimiento académico. La consideración básica no solo era el entorno socio-económico y familiar del estudiante sino la competencia desigual del bachiller de un municipio con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), frente al egresado de capas medias y altas de un colegio público o privado de las grandes ciudades, cuyo puntaje del ICFES era más alto y en el examen de admisión se mantenía esta correlación, es decir, este último ingresaba a la universidad pública, pagaba una matrícula más baja que en el colegio de su procedencia puesto que tenía mejores bases en idiomas, lenguaje y matemáticas, por lo cual la universidad se volvía más elitista (70% de los admitidos provenían de Bogotá y Cundinamarca). Esto se convirtió en una política de admisión especial (Acuerdos del C.S 93 y 124 de 1989) “Por el cual se crea el Programa de Admisión para Mejores Bachilleres de Municipios Pobres”, cuyo artículo 1ro.precisa un cupo equivalente al 2% del total de cada carrera en la Sede Bogotá y seccionales para estos aspirantes, y en su artículo 2do. que estos aspirantes deberán obtener el puntaje mínimo de ingreso ordinario que establezca la universidad en sus exámenes de admisión.
El Programa de Admisión Especial (PAES) para minorías indígenas (Acuerdos 22/86, 93/89, 124/89) del CSU establecía igualmente un cupo equivalente al 2% del total para cada carrera en su Sede Bogotá y seccionales para comunidades indígenas. Estos programas han tenido continuidad. Pero ya López Pumarejo desde 1936 había planteado la necesidad de formar una “élite rectora” que se escogería de entre los mejores alumnos de la secundaria, becados en la educación superior y en los posgrados en diferentes áreas del conocimiento sin importar la condición social, pues pensaba en términos estratégicos frente a las necesidades de la Nación.
El programa que estimula a los pilos tiene fortalezas y debilidadae.Sea lo primero resaltar el reconocimiento meritocratico,el trabajo duro y disciplinado tiene una recompensa que no distingue origen social o económico; por otra parte el acompañamiento es indispensable, y este se evidencia en programas como “Jóvenes en Acción”, además del apoyo que las universidades están brindado a sus estudiantes de nuevo ingreso (Apoyo económico, académico y psicológico).Reconocer que en las regiones existen instituciones de alta calidad lo prueba que algunos estudiantes ingresen a universidades de ciudades como Manizales, Bucaramanga, Cali y Barranquilla; Otro aspecto positivo del programa es abrir el debate sobre calidad de la educación superior (Universidades Acreditadas- No Acreditadas). Que se hace en investigación e innovación.
Entre los desafíos, el problema de la deserción (deficiencias en Lenguaje Idiomas y Matemáticas) resultan cruciales en universidades de calidad, pese a ser un pilo, que orientación profesional tuvieron para escoger programa, es decir, entienden con claridad que van a estudiar para no tener nuevas frustraciones y cuantiosas deudas. La discriminación social: la diferencias socioeconómicas no solo se miden por la ropa de marca y el acceso a tecnologías de punta sino que mientras el estudiante de familia rica celebrara el cumpleaños en el “club de papi” y se ira de fin de año a Miami o Europa mientras el estudiante pobre no sabe cuándo cumple y solo conoce esos lugares en el mapa. Se trata de patrones culturales distintos que el acceso a la U. no resuelve y puede generar segregación social y un cierto matoneo.
Una crítica al programa se hace porque beneficia a la universidad privada en detrimento de la publica dados los costos diferenciales de matrícula. En el imaginario colectivo existe la creencia de que la universidad pública es más económica ignorando que el Estado la subsidia, en realidad los costos de matrícula, en iguales programas deberían ser los mismos .Un estudiante en Los Andes cuesta unos $12,5 millones promedio, en tanto que uno de la UNAL, $11,9 millones, invalidando la crítica que sostiene que si el dinero se invierte en universidades públicas incrementa cobertura. Como señala Salomón Kalmanovitz, “Es un buen incentivo’ que no tiene nada que ver con aspectos de privatización, pues los estudiantes fueron los que eligieron entrar al programa, esto hace más pública a la Universidad privada”. La pregunta que deberíamos hacer: ¿Qué no está haciendo la universidad pública para que el 85% de los estudiantes pilos del programa hayan preferido las universidades privadas? Una respuesta anticipa el Vicerrector Académico de los Andes, Carl Langebaek: “El país debe reflexionar por qué está pasando esto y ayudar a que en el futuro sea más balanceado, pero sin perder una cosa de vista: la división de la educación en este país no es entre universidad pública y privada, sino entre universidades buenas y malas”.
Una de las admitidas que llego a la Universidad de los Andes señalo: “Para mi es increíble y aunque me da miedo el clasismo, tengo muchas ganas de aprender”. (Semana Nro.1707). El debate está abierto, no todo está dicho, es un programa al que se le debe hacer seguimiento, mejorarlo, y sobre todo saber si tendrá continuidad como política de Estado o si se trata de una estrategia de gobierno. ¡Amanecerá y Veremos!
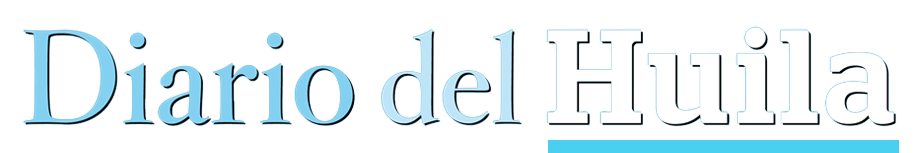
.jpg)

