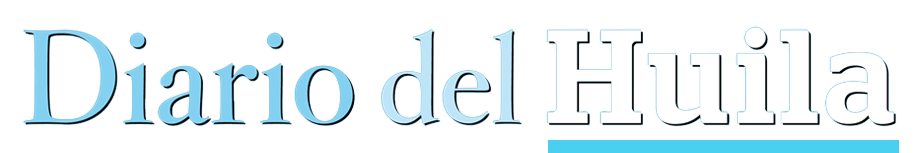Indígenas enseñaban con “tableros rocosos”
Las piedras pintadas con pictogramas, denominadas tableros rocosos por el profesor Federmán Contreras Díaz, son las primeras escuelas y herramientas de aprendizaje de los muiscas.

Según el profesor Federmán, de la Escuela de Diseño Gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, los dibujos realizados en estas superficies eran utilizados por los Tibas (conocedores de principios artesanales y orientadores) para enseñar conceptos de organización social, formas de desarrollo y actividades artesanales.
Esto forma parte de una investigación realizada por el docente y presentada, junto con otros textos, en el libro Uque Bique Muisca: el color de la forma de los hombres del lugar, publicado por la Facultad de Artes.
En dicho documento se busca considerar los jeroglíficos de esta comunidad como una creación autónoma de escritura, compuesta por signos gráficos, clasificados y nombrados bajo una premisa geométrica, con base en la ortogonalidad (noción de perpendicularidad).
A partir de la observación de fotografías tomadas a mitad del siglo XX y de trabajos de campo, se establecieron imágenes que se repetían en diferentes lugares de la zona cundiboyacense, lo cual representa indicios de signos comunicativos gráficos, con una función de enseñanza para cada actividad: labranza, orfebrería, cerámica y tejidos.
“Con estas artesanías propias del lugar, construyeron una identidad de carácter único”, señaló el profesor Contreras.
Formas semiabstractas
Imágenes geométricas de triángulos, cuadrados, rombos, círculos, espirales, líneas en zigzag y formas semiabstractas de animales, entre otros, hacen parte de la escritura que manejaban los muiscas para enseñar el aprovechamiento de espacios como las ‘sunas’, término dado a los campos de cultivo elevados.
A estos espacios los españoles les dieron el nombre de camellones, por su parecido con las gibas del camello. Este tipo de agricultura se desarrolló en Colombia, Bolivia, Perú y otros lugares del planeta.
El proceso trata de la excavación de canales conectados, en los que la tierra removida se usa para hacer camas de cultivo elevadas. El agua de los canales mantiene estas camas húmedas, lo que permite que se siembren plantas cercanas entre sí, aumentando su producción y utilizando una menor área de cultivo.
Lo descubierto en la investigación mostró que este proceso se graficó en los tableros rocosos (piedras), como guías o planos para enseñar cómo aprovechar las zonas de inundación del río Bogotá y cómo realizar este oficio técnicamente, pues se tenía que cultivar para una población muy grande de la sabana.
“Hay huellas de estas imágenes en las piedras, en los objetos de orfebrería y en los cascos de los personajes en cerámica, además hay indicadores del tiempo de siembra aunados a la presencia de semillas, del agua y del sol”, agregó.
Escritura diversa
La escritura muisca es tan diversa que existen imágenes y expresiones que no solo hablan de los números del uno al diez, sino que simbolizan y homenajean la labranza. El profesor Contreras, quien además es dibujante, explica que la expresión ‘Ata’, que se refiere al número uno, también significa “olor a la labranza”.
Otro ejemplo sería la palabra ‘Bosa’, como el número dos, que significa “granero”, lugar donde se guardan los granos para los momentos de escases.
Esto es una mínima parte de todas las imágenes que forman la escritura y la gramática del pueblo muisca, que se sigue recuperando y recopilando con estas investigaciones. “Son elementos culturales que se mantienen puros, a pesar de la influencia española y de la imposición de su escritura”, concluyó el docente e investigador.