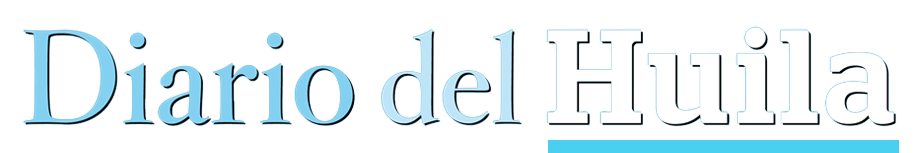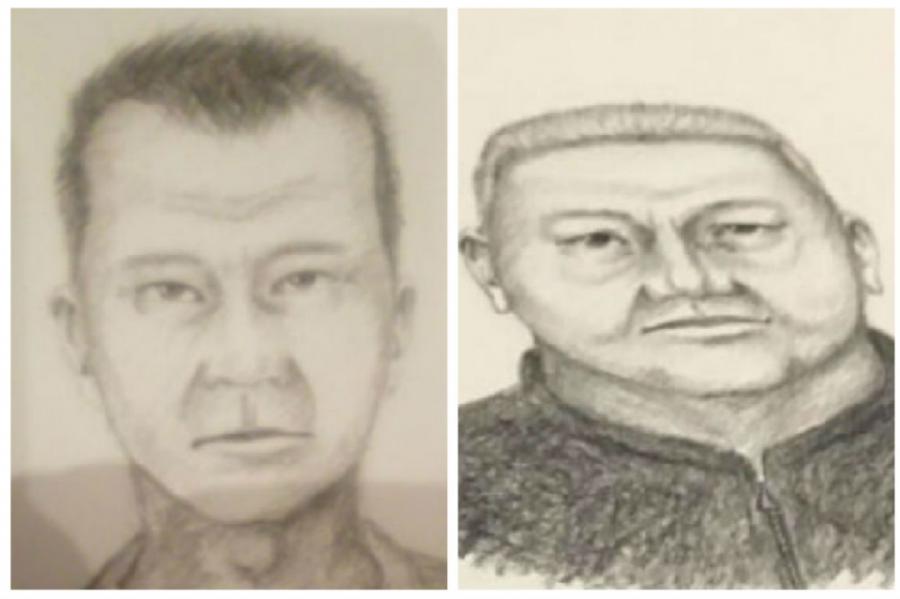Retos del sistema de salud en la post-pandemia
La llegada del covid-19 ha dejado en evidencia los diferentes problemas que tiene el sistema de salud en Colombia, a continuación se mostrará los desafíos que han tenido que enfrentar en esta emergencia sanitaria.

La propagación del SARS-CoV-2 ha sido el mayor desafío que han tenido que enfrentar los sistemas de salud en el mundo en las últimas décadas. Ante la inminencia del choque sanitario, cada país se vio obligado a emprender una carrera contra el tiempo para aumentar la capacidad de sus sistemas de salud. Un primer balance sobre el relativo éxito con el cual se ha sorteado ese desafío se basa en evaluar la evolución de las tasas de mortalidad por el virus. A pesar de ser aún una medida aproximada, en ese aspecto Colombia ha mostrado un desempeño medio (tasa estimada de mortalidad de 3.21%) respecto al promedio mundial (3.32%).
Por otro lado, un balance más general consiste en medir el equilibrio entre preservar la actividad productiva (proteger el empleo) y evitar que la velocidad de propagación sobrepase la capacidad del sistema de salud. Ahí, en cambio, Colombia mostró un muy mal desempeño económico, con una contracción del PIB de 7.4% en el primer semestre de 2020 (vs. 3% un año atrás) y crecimientos negativos en nueve de los doce sectores productivos. Entre esos se encuentran los servicios sociales, que recogen las actividades relacionadas con la salud humana y cuya contracción en el primer semestre fue de 0.6% (vs. crecimientos de 4.8 un año atrás)..jpg)
Capacidad instalada del sistema de salud.
Bajo ese contexto, la ANIF realiza un análisis detallado del desempeño del sistema de salud en lo corrido de la emergencia sanitaria. En particular, muestran cómo cambió el panorama del sector con la llegada de la pandemia, en la medida en que la atención se enfocó en mitigar el aumento de los contagios, lo cual perjudicó la provisión de los demás servicios de salud. Lo anterior puso en evidencia la necesidad de mayores recursos en el mediano y largo plazo para atender tanto los servicios represados como las nuevas necesidades sanitarias que surgirán como resultado de la pandemia. De esta manera, se evaluó los desafíos tanto coyunturales como estructurales más importantes que enfrenta el sector en el período post-pandemia.
Panorama de la salud en el marco de la pandemia: medidas de mitigación y apoyo al sector
Como ya se mencionó, el choque generado por la propagación del SARS-CoV-2 tuvo un impacto doble sobre el sector de la salud. Por un lado, obligó a redireccionar los esfuerzos, la disponibilidad de capital y trabajo hacia la atención de servicios relacionados con el virus. A eso se le sumó la caída general de la demanda que acompañó el cese de actividades, lo cual perjudicó la prestación de servicios, como consultas ambulatorias y atención en urgencias. Por otro lado, se requirió un gasto adicional para financiar la adecuación de la capacidad instalada del sistema y garantizar el correcto flujo de los recursos.
Ante esa situación, la estrategia financiera adoptada por el Gobierno giró en torno a tres ejes principales. El primero fue proteger el flujo de caja para garantizar la atención médica de los usuarios. En ese sentido, se han dispuesto giros por $31.2 billones por concepto de Unidad de Pago por Capitación (UPC) al cierre del mes de agosto, de los cuales $13.2 billones se giraron directamente a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y $18 billones a las Entidades Promotoras de Salud (EPS). El segundo eje se enfocó en agilizar el saneamiento de las deudas en el sistema. Para eso, se generó un proceso extraordinario de compra de cartera por $407 mil millones para las EPS con cuentas por cobrar que cumplieran con los requisitos financieros. Adicionalmente, se han girado $690 mil millones (de un cupo total de $2.1 billones) para el pago de cuentas no UPC de servicios prestados durante el período entre abril de 2018 y diciembre de 2019. Por último, el tercer eje se centró en destinar recursos adicionales al sistema de salud. Así, del Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME), se han asignado $7.3 billones al sector salud, de los cuales $5.5 billones están destinados al fortalecimiento del aseguramiento, $1.7 billones a la ampliación de la oferta y los $45 mil millones restantes al fortalecimiento institucional y de la salud pública.
La inyección de esos recursos adicionales se ha materializado en la ampliación de la capacidad instalada del sistema de salud, medida por el número de pruebas y las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs). En cuanto al número de pruebas, Colombia alcanzó 81.784 por millón de habitantes en octubre, cifra que, si bien se encuentra por debajo del promedio mundial (89.993 por millón), supera la de los países de la región (67.138 por millón). Por el lado de las UCIs, al mes de octubre se había logrado duplicar el número de unidades con las que se contaba en febrero, al pasar de 5.346 a 10.724.
Esa adecuación del sistema constituye un factor crucial en la capacidad del país para contener la pandemia. En efecto, a través de ejercicios estadísticos rigurosos, hemos demostrado que tanto el número de pruebas para rastrear las cadenas de contagio como la disponibilidad de equipos para atender pacientes críticos son variables que están asociadas a menores tasas aproximadas de mortalidad por el virus..jpg)
La contingencia que ocasionó la pandemia planteó una serie de desafíos complejos para el sector de la salud.
El sistema de salud necesita más recursos
Desde hace varios años, el panorama financiero del sistema de salud es complejo y, con la llegada de la pandemia, se generó mucha más incertidumbre sobre su capacidad de cierre en el corto plazo y su sostenibilidad a futuro. En los últimos casi 15 años, el gasto en salud (por tipo de gasto y como proporción del PIB) se ha incrementado en cerca de 2% del PIB, para un total de 7.3% en 2018, impulsado principalmente por el gasto público. En otras palabras, el costo del aseguramiento, que corre por cuenta del Estado, se ha incrementado de manera sostenida desde hace varios años. Lo anterior responde a decisiones de política pública que favorecieron la universalización del aseguramiento (hoy la cobertura supera el 95%) y la unificación de los planes de beneficios (el régimen subsidiado y el contributivo pueden acceder al mismo conjunto de tecnologías en salud).
Consistente con eso, también ha crecido la participación del Presupuesto General de la Nación (PGN) en la financiación del aseguramiento. De hecho, el aporte del PGN se incrementó de forma exponencial en los últimos años, mientras que las cotizaciones de los trabajadores formales e independientes al sistema se han mantenido relativamente estables. Eso implica que las fuentes tradicionales ya no son suficientes para financiar el nivel de gasto actual, mucho menos en un escenario de gasto creciente.
Ese hecho es relevante, pues, como se observará más adelante, implica abordar con premura la discusión alrededor de la necesidad de una reforma fiscal, sobre la cual hemos llamado la atención desde ANIF. También porque la composición del presupuesto exhibe otros frentes de gasto igualmente importantes. Recordemos que en el PGN del año 2021 ya se contempla un gran esfuerzo para financiar el gasto social, en particular, de los sectores como educación, trabajo (pensiones) y salud.
Impacto de la pandemia sobre los ingresos del sector salud
La pandemia también tuvo un efecto importante sobre la ocupación y los ingresos de los trabajadores en el sector. En ese contexto, la priorización de la atención del SARS-CoV-2 y el desplome de la demanda de otros servicios golpeó con fuerza los ingresos de los prestadores de servicios privados, que cayeron 9.8% en julio, después de un registro promedio de -25.2% entre abril y junio. En ese mismo mes, la población ocupada en el sector exhibió una caída de 1.3% anual.
Al analizar los registros administrativos de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA), se observa que esa disminución de la población ocupada se concentra en los servicios afectados por el aislamiento. Por su parte, las actividades de atención hospitalaria con internación registraron un leve incremento, consistente con la prioridad que se le dio a los casos sospechosos y confirmados de SARS-CoV-2.
En suma, la emergencia sanitaria y las medidas de aislamiento asociadas han impactado de forma negativa los ingresos de los prestadores y de los trabajadores del sector. Sumado a eso, el sistema deberá asumir los retos que se deriven de la pandemia en términos de la demanda por más y mejores servicios. Cabe resaltar que, prospectivamente, a medida que se vaya aplanando la curva de contagios y la economía se reactive de forma sostenida, a la demanda represada por servicios privados de salud se le sumarán los problemas de salud mental asociados al aislamiento y la incertidumbre de los últimos meses.
Los retos que deja la pandemia para el sector
El panorama descrito deja varios retos por atender. En el corto plazo, es necesario avanzar en la implementación del Acuerdo del Punto Final. En ese sentido, para dinamizar el flujo de liquidez a las IPS y de los trabajadores de la salud, es clave: que las EPS se presenten y radiquen todas sus cuentas dentro del proceso de saneamiento; agilizar el giro de los recursos con base en los procedimientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS) y la Administradora de los Recursos de la Salud (ADRES); instaurar mecanismos de pago para el saneamiento financiero y contable de todos los agentes de la cadena que reciban los recursos; y establecer condiciones y acciones adicionales para los participantes del sistema que eviten que esta problemática se repita en el futuro.
En el mediano plazo, se espera que continúe la tendencia creciente en el gasto, por cuenta de elementos que generarán mayor presión. La necesidad de atender los servicios represados durante la pandemia demandará más recursos físicos y humanos, así como financieros, dada la caída en las fuentes de financiación, como las cotizaciones y los aportes de las entidades territoriales. En el largo plazo, el envejecimiento de la población asociado a la transición demográfica, el creciente cambio tecnológico y el aumento natural en la demanda de servicios sanitarios encarecerán la provisión de los servicios de salud.
Conclusión
La contingencia que ocasionó la pandemia planteó una serie de desafíos complejos para el sector de la salud, muchos de los cuales se han podido sortear con la labor conjunta del Gobierno Nacional y de las autoridades regionales. Ese esfuerzo se ha visto especialmente reflejado en la adecuación del sistema y en la transferencia de recursos extraordinarios para su fortalecimiento.
Sin embargo, también quedaron al descubierto varias complejidades que ha enfrentado el sistema desde hace varios años. En particular, el aumento en el gasto y la disminución relativa de las fuentes han configurado un equilibrio menos estable de las finanzas. Adicionalmente, la pérdida de ingresos del sector y, en general, de la economía durante los meses de aislamiento, seguramente aumentará la presión de gasto sobre el sistema. A esos factores se les suman otros de largo plazo, como la transición demográfica y el cambio tecnológico. Sobre ese panorama, en ANIF proyectamos un gasto en el aseguramiento que se incrementaría en los próximos diez años a 6.6% del PIB (con un intervalo sesgado al alza entre 6.3% y 8.2%). Más aún, las sendas de gasto proyectadas podrían incrementarse hasta en 1 punto porcentual de manera permanente por los efectos del SARS-CoV-2.
Ese panorama lleva a plantear una discusión inaplazable sobre la capacidad de la Nación para financiar las necesidades crecientes del sistema en el futuro. Garantizar la existencia de los recursos no va a ser tarea fácil. Por tanto, en ANIF se considera necesario abordarla a través de dos mecanismos complementarios. El primero se desprende de una reforma fiscal de fondo que le permita al Estado recaudar los tributos de forma eficiente y progresiva. El segundo se enfoca en la búsqueda de nuevas fuentes de financiación específicas para el sector, de tal forma que, junto con los ingresos tributarios derivados de la reforma, permitan su sostenibilidad en el mediano y largo plazo.