La esquiva paz
Los últimos 50 años de la historia de Colombia han estado marcados por la violencia. A la Nación la han atravesado todas las violencias, desde la política hasta la común.
Violencias que tienen múltiples causas y diversos intereses. Desde la que hunde sus raíces en la formación de la república y su inmersión en el mundo moderno, cuyas tensiones se originaron en el proceso de ocupación del territorio y la propiedad sobre la tierra; una de las metas no resueltas de la revolución burguesa: la reforma agraria. Esa Violencia que terminó en uno de los períodos más oscuros de la vida como nación independiente, la guerra no declarada de mitad del siglo XX, que enfrentó a los partidos políticos históricos: liberal y conservador, y dejó como saldo alrededor de 300 mil muertos, la mayor parte humildes campesinos de las zonas rurales, donde se libraba la lucha por la tierra.
Cuando salíamos de ella, en la segunda mitad de la década de los años 60 del siglo pasado, se nos atravesó el negocio del narcotráfico. Inducido por comerciantes norteamericanos, que venidos al país en la avanzadilla anticomunista de los “Cuerpos de Paz” –siempre la paz como excusa–, encontraron en la producción nativa de marihuana un filón de negocio lucrativo. Ese fue el comienzo. Después, el vórtice fue incontenible. Esa historia la conocemos de sobra porque, varias generaciones hasta la actual, la hemos vivido a diario. Lo grave de esta injerencia del narconegocio fue su poder corruptor. Ningún sector de la vida económica, social y política, se escapó de su influjo nefasto. La cultura mafiosa hoy imperante es su resultado. Sus peores expresiones: las guerrillas y el paramilitarismo. Que en sus prácticas degeneraron hacia el uso de instrumentos de terror y coacción, individual y colectivo, donde la formas delincuenciales (masacres, secuestros, atentados personales, reclutamiento forzoso, extorsión, desplazamiento, etc.), se pretendieron justificar a nombre de causas políticas. En ellas cayó el mismo Estado: la parte más vil de este doloroso entuerto.
Atraviesa todo este período, que va desde mediados del siglo pasado hasta el presente, la intromisión del gobierno de los Estados Unidos, en la vida política y económica de la nación colombiana. Muchos de los sucesos importantes del país no se pueden entender sin tomar en cuenta la influencia perversa de ese gobierno, y de los organismos internacionales instrumentadores de sus políticas neocolonizadoras (v.gr. BM y FMI). El asesinato de Gaitán, que dio comienzo a la etapa final de la Violencia de medio siglo; el narcotráfico, desde sus inicios ingenuos de la marihuana hasta la industria del narcotráfico y sus negocios conexos de lavado de activos y acumulación de capitales fabulosos que engrosan las corrientes mundiales del capital especulativo; la aplicación de las políticas de libre comercio desde el negocio de la deuda pública y sus crisis recurrentes en la década de los 80, la apertura económica de los 90, hasta los TLC de lo que va corrido de este siglo; la guerra contra las drogas y la insurgencia, como mecanismo de intromisión e imposición de políticas antinacionales.
La descomposición social, por la pobreza y el desempleo que agobian a los colombianos, tiene su origen en las causas anteriores. Un país que sacrifica al 70% de su población y le niega una oportunidad de vida, producto de las insoportables desigualdades que genera, no puede quejarse, por ejemplo, de la indiferencia ciudadana para participar en la vida política, o en la violación sistemática de las normas de convivencia, o en la falta de respeto por las instituciones o sus líderes: gubernamentales, políticos, sociales…
Esta es una apretada síntesis de las causas y efectos de la violencia. Un cuadro nada edificante para un país que tiene tantas deudas sociales por pagar. La pregunta siguiente es ¿por qué ha durado tanto esta situación de “ni guerra ni paz”, que es la característica principal de este conflicto? La respuesta es, porque les ha servido a las fuerzas que quieren mantener un statu quo que los favorece. Ha sido, y sigue siéndolo, un instrumento en la lucha por el poder entre las fracciones de las élites en el poder. Por lo menos, desde la década de los años 80 del siglo pasado, de una u otra manera, en nombre de la paz se ha elegido todos los presidentes de la república.
Ahora, por diversas razones –el debilitamiento de la política de policía del mundo que ha ejercido el gobierno imperial de EE.UU.; la reducción del negocio del narcotráfico, que se está trasladando a otros países; los golpes recibidos por las fuerzas guerrilleras; la crisis económica del sistema capitalista que afecta la estabilidad de la economía norteamericana y, por consiguiente, de la colombiana– las negociaciones para dar fin al largo conflicto irregular, se han puesto al orden del día. Los colombianos, amantes de la paz por naturaleza, saludamos con beneplácito esas negociaciones. Queremos que cualquier forma de uso de la violencia desaparezca del escenario nacional. Abogamos porque las formas civilistas se impongan, como mecanismo para dirimir las diferencias. Esta perspectiva, abriría un camino inédito en la vida política nacional. A eso le apostamos.
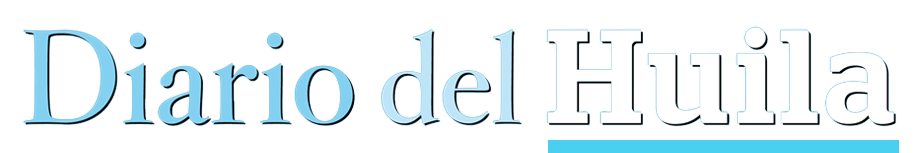


.jpg)