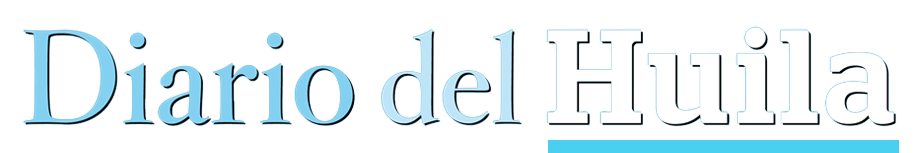Pobreza monetaria, indigencia y desigualdad en Colombia (2010-2019)
Infortunadamente, el PND de la Administración Duque se quedó corto a la hora de instrumentar mecanismos de mayor formalidad laboral. Luego, difícilmente cabría esperar avances sustantivos en este frente, dado que se desconocieron las propuestas que apuntaban a ahondar en la reducción de los sobrecostos laborales no salariales.

Sergio Clavijo Vergara
Especial para Diario del Huila
Un importante logro de la Administración Santos I-II fue la reducción de los índices de pobreza e indigencia en Colombia durante 2010-2017, reduciéndolos del 37 % al 27 % de la población (medida como “pobreza monetaria”). Como es bien sabido, estos índices suelen tener un comportamiento “procíclico” respecto del PIB-real y de la generación de empleo, así como del control de la inflación de alimentos. Estos factores macroeconómicos (crecimiento, empleo e inflación) han sido mucho más relevantes a la hora de explicar el comportamiento de la pobreza monetaria que las mejoras marginales en focalización de los subsidios pro-pobres, cuyos progresos aún dejan mucho que desear.
Buena parte de esa reducción en pobreza ocurrió durante 2010-2014, cuando el auge internacional de commodities y el aceptable comportamiento climático hicieron que esos factores macroeconómicos jugaran a favor de llevar dicho índice al 28.5 % (-8.7 pp en cuatro años). Pero, durante 2015-2017, esos factores jugaron en contra y de allí que el progreso fuera menor, al cerrar ese índice en un 26.9 % (-1.6 pp en tres años). Más aún, durante 2017-2018 se vio un estancamiento en ese índice de pobreza monetaria al regresar a niveles del 27 %, a pesar de que la inflación de alimentos fue particularmente baja y el PIB-real mostró una leve mejoría. No obstante, el marcado deterioro del desempleo jugó en contra durante 2017-2018, al elevarse de cifras promedio del 8.9 % en 2015 hacia el 9.7 % en 2018.
Como veremos, los correctivos en materia de inequidad han sido de mucho menor calado, pues el Gini tan solo se redujo de 0.56 a 0.51 durante 2010-2017 y volvió a escalar hacia 0.52 en 2018. Esto tiene que ver con el bajo progreso que se ha hecho en reducir los regresivos subsidios pensionales del régimen público (fácilmente equivalentes al 2 % del PIB del 5 % del PIB que se gasta anualmente). También ha incidido que se mantengan bajas asignaciones presupuestales a programas como Familias en Acción (0.3 % del PIB) o Colombia Mayor (0.2 % del PIB). Además, se tiene baja penetración en la tributación progresiva de los hogares (Leyes 1609 de 2012 y 1819 de 2016), cuyo recaudo tan solo se ha elevado del 1 % del PIB al 1.2 % del PIB durante 2010-2018.
En el futuro cercano no cabe esperar mayores progresos en los índices de pobreza monetaria debido a los bajos crecimientos del PIB-real (en el rango 3 %-3.5 % durante 2019-2020) y al escalamiento en la inflación de alimentos (actualmente bordeando cerca del 5 % anual y con riesgos de deterioro por cuenta de los graves problemas en la vía a los Llanos Orientales).
En cambio, en el frente de alcanzar algo de mayor equidad somos más optimistas, en la medida en que la DIAN logre entrar a controlar de forma decidida la rampante evasión-elusión tributaria (gracias a su reforma institucional), especialmente de los llamados trabajadores independientes.
De hecho, la Ley 1943 de 2018 tiene la doble bondad de haber instituido mayor progresividad en tributación de los hogares (incluyendo la adopción del Impuesto a la Riqueza para estratos altos) y mejores mecanismos de control en cabeza de la DIAN.
Infortunadamente, el PND de la Administración Duque se quedó corto a la hora de instrumentar mecanismos de mayor formalidad laboral. Luego, difícilmente cabría esperar avances sustantivos en este frente, dado que se desconocieron las propuestas que apuntaban a ahondar en la reducción de los sobrecostos laborales no salariales (rondando aún niveles cercanos al 50 %).


Evolución de la pobreza absoluta
La línea de pobreza monetaria se define como el costo mínimo de una canasta básica de bienes, tanto alimentarios como no alimentarios. Para 2018, dicha línea fue establecida en $257.433/persona/mes y el porcentaje de colombianos que recibieron un ingreso inferior a esta suma fue del 27 %, después de haberse situado en el 26.9 % en 2017 (ver gráfico 1). Esto significó un aumento de +0.1pp, tras haberse agotado el efecto del ciclo económico (arriba comentado).
En términos absolutos, lo anterior implicó el ingreso a la zona de pobreza de unas +190.000 personas durante el último año, deterioro que contrasta con la salida promedio de -591.000 durante 2010-2017. Este deterioro se explica por la desaceleración estructural de la economía colombiana, según lo ya comentado arriba.
A nivel regional, se observan aumentos importantes en los índices de pobreza monetaria de Cúcuta (36.2 % en 2018, +2.7 pp) y Bucaramanga (14.5 %, +2.5 pp), coincidiendo con la masiva inmigración de venezolanos por esas zonas. En el caso de Bogotá, la pobreza se estabilizó en un 12.4 % en 2018, luego de tres años seguidos de deterioro (+0.8 pp en promedio).
Por el contrario, Cartagena mostró progresos en la lucha contra la pobreza al llegar a índices del 25.9 % en 2018 (-1.1 pp vs. +0.7 pp del promedio en trece ciudades). Buena parte de ello parece estar asociado al impulso de las actividades de refinación y de la cadena petroquímica, resultantes de la gran actividad productiva de Reficar durante 2016-2018.
Es claro que se mantiene una gran heterogeneidad en las cifras de pobreza a nivel nacional. El nivel de pobreza monetaria urbana (trece principales ciudades) estuvo cerca del 16 % durante 2014-2018, pero los niveles de pobreza en las áreas rurales se mantuvieron en un alarmante 36 % al cierre de 2018. En este último frente cabe aplaudir que se hubiera reducido desde el 41 % en 2014.
Hacia el futuro cercano será difícil continuar con esta reducción en pobreza rural, pues ha venido ocurriendo un escalamiento de la tasa de desempleo rural, pasando del 5 % al 6.7 % durante el año corrido a mayo de 2019. Así, luce bastante exigente llegar a alcanzar las metas del PND del 21 % en materia de pobreza nacional y del 29 % de pobreza rural para 2022.
Evolución de la pobreza extrema
En 2018, la línea de indigencia fue trazada en $117.605/persona/mes, definiendo así el umbral del costo mínimo per cápita mensual para adquirir tan solo una canasta de bienes alimentarios que permita la supervivencia. Contrario a la pobreza absoluta, la indigencia mostró una reducción hacia el 7.2 % de la población en 2018 frente al 7.4 % en 2017 (ver gráfico 2). Ello representa una disminución de -0.2pp anuales, lo cual implica una reducción de la pobreza extrema inferior a -0.9 pp promedio durante 2010-2017. Esto último se explica, en gran parte, por la reversión que se había registrado en 2016, cuando la indigencia repuntó. Lo anterior implicó la salida de la pobreza extrema de unas 26.000 personas durante 2018.
A nivel regional, se destacan las reducciones en pobreza extrema en Cartagena (3.4 % en 2018, -0.7 pp), pero preocupan los deterioros observados en este indicador en Bogotá (2.5 %, +0.1 pp) y Medellín (2.7 %, +0.3 pp). Por su parte, se tienen en Cúcuta elevados niveles de indigencia (7 % en 2018, +1.7 pp), como resultado de los inmigrantes de Venezuela.
También persiste una elevada brecha en las tasas de indigencia entre la zona urbana (2.9 % en 2018) y la zona rural (15.4 %). De esta manera, también lucen demandantes las metas del PND al proponer reducir la tasa de dicha indigencia al 4.4 % a nivel nacional y al 9.9 % a nivel rural para 2022.
Desigualdad de ingresos
Persiste un preocupante estancamiento en temas de inequidad de ingresos, pues el coeficiente de Gini se ha mantenido cerca de 0.52 durante 2014-2018 (vs. 0.56 en 2010), siendo este uno de los peores registros de toda América Latina (ver gráfico 3).
Pese a que esta cifra bruta (antes de la intervención estatal) es similar a la del mundo desarrollado (exceptuando Canadá o países nórdicos con valores brutos de 0.44), la gran diferencia estriba en que la labor del Estado colombiano en temas pro-equidad es lamentable. Como ya lo explicamos, la persistencia de regresivos subsidios pensionales y programas de bajo calado (tipo Familias en
Acción o Colombia Mayor) arrojan esa falta de eficacia estatal en mejoras en equidad. De hecho, la intervención estatal de Colombia no mejora prácticamente en nada la distribución del ingreso en Colombia (ver gráfico 4).
Conclusiones
Durante las últimas décadas, los organismos internacionales y la banca multilateral han venido impulsando programas de erradicación de la pobreza, consolidándose como el principal objetivo de desarrollo sostenible para 2030 (ver Naciones Unidas, 2015). Aunque Colombia ha identificado lo que debería estarse haciendo en este frente (a través de reformar el régimen público pensional y depurar los subsidios del Sisbén IV), los avances son muy pocos, tal como lo evidenció la discusión del PND 2018-2022 (ver Informe Semanal No. 1468 de julio de 2019).
Por último, el Índice de Pobreza Multidimensional también registró un deterioro a nivel nacional hacia 19.6 en 2018 (vs. 17.8 del último registro de 2016). Allí las zonas rurales mostraron nuevamente la disparidad frente a las zonas urbanas, al deteriorarse dicho índice hacia 39.9 (vs. 37.6), ver gráfico 5. Llama la atención que buena parte del deterioro de este indicador se debe a la dimensión del mercado laboral, donde el desempleo de larga duración se incrementó hacia el 11.8%, deteriorándose progresivamente desde la lectura de 2015. Además, la dimensión de indicadores de servicios públicos indica que se deben realizar mayores esfuerzos por mejorar las viviendas y sus sistemas de acueducto-alcantarillado.
* Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Este análisis contó con la colaboración de Juan Sebastián Joya y Juan David Idrobo.