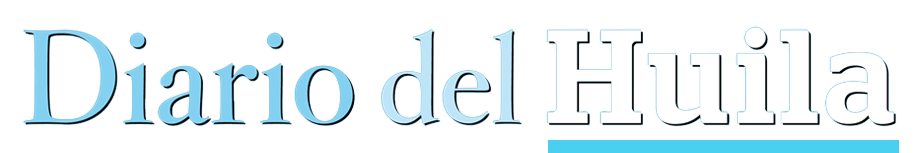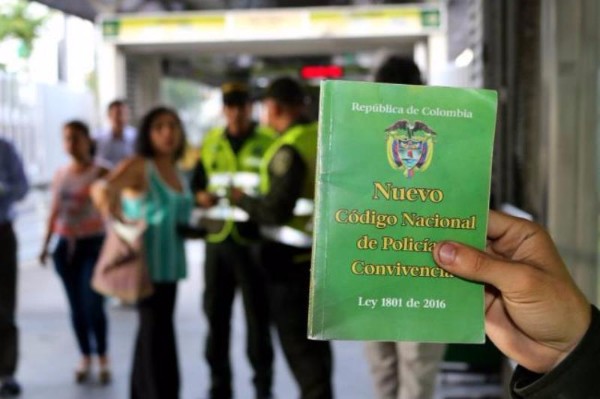Musicoterapia, la ‘melodía’ para la reconciliación
Víctimas y victimarios han participado en Musicoterapia Comunitaria que busca fortalecer el tejido social entre ambos grupos poblacionales, a través del arte de combinar sonidos. Esta es una reciente disciplina que se ejecuta en el país, por el momento solamente la imparte la universidad Nacional.

Por: Caterin Manchola
Para tiempos de posconflicto: música. En el año 2015 la Universidad Nacional de Colombia, comenzó a entablar diálogos con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, ARN, en su afán por implementar Musicoterapia Comunitaria en excombatientes y víctimas del conflicto interno armado. Y desde el 2017 se vienen cumpliendo procesos, comentó Carlos Gómez Montoya, de la Maestría en Musicoterapia de la universidad Nacional de Colombia.
El docente, que hace parte de la línea de profundización en Musicoterapia Comunitaria, dijo que a la fecha han realizado tres programas pilotos. El primero fue solamente con los profesionales reintegradores, es decir, quienes trabajan con la población excombatiente a manera de “cuidado del cuidador”. El segundo, con aquellos en etapa de reintegración, que fue más de tipo atención psicosocial, y tuvo lugar en la Universidad. Y en el tercero, donde ha salido a relucir de lleno el potencial de los profesionales de La Alama Máter, se desarrolló en el barrio Kennedy, de Bogotá, y el municipio Soacha. Allí participaron víctimas y victimarios.
“Ya no es que ellos fueran a la universidad a un salón a hacer un trabajo terapéutico, sino ir a hacer un trabajo donde ellos viven”, destacó.
En este campo de estudio se trabaja para promover y fortalecer los procesos de salud desde todos sus niveles. Es decir, desde lo físico, emocional, relacional, espiritual, etc., a través de experiencias musicales. En el caso concreto de la tipo comunitaria, se centra en la salud relacional.
“O sea que no hacemos énfasis en dificultades físicas o psicológicas, sino que nos basamos, a través de experiencias musicales, en fortalecer el tejido social, entre reincorporados, la sociedad civil y víctimas del conflicto. Lo que se busca finalmente es la reconciliación”.
El docente aclaró que se trabaja con base en los gustos y tendencias de los involucrados. No se pueden imponer melodías o estilos, porque no conectaría. Es decir, si a al público objetivo le gusta el reggaetón, se trabajan con el reggaetón. Por ello previamente es necesario un diálogo o preguntar concretamente, y con eso es que se trabaja.
“Y en cuanto a técnicas, la disciplina tiene muchos métodos, principalmente cuatro. El de composición, de improvisación, receptivo, y método recreativo. Cada uno tiene sus técnicas pero, finalmente, lo que quieren decir es: cuatro tipos de experiencias musicales con los que uno puede trabajar con la comunidad para lograr objetivos, como los que estamos hablando”.
Entre las experiencias que más le han marcado, en lo personal y profesional, destacó ver cómo aquellos que en algún momento estuvieron con un fusil en sus manos, en diferentes zonas de Colombia, en lo que “coloquialmente llamamos el monte”, estén ahora en un parque del barrio con una maraca cantando, bailando con la gente de donde vive. “Eso ha sido muy impactante y significativo, tanto para mí, como también, según veo, para ellos. Porque lo muestran y lo dicen: ‘estábamos en el monte echando bala y, de pronto, estamos aquí en el barrio con el vecino tocando tambor’”.
También explicó que la musicoterapia no implica ser necesariamente cantante o interpretar algún instrumento, es para todo el mundo, no es importante el conocimiento.
“Si hay gente que interprete, se potenciará, pues siempre hay alguien en un grupo que toque guitarra o cante. Eso pasaba en este último proceso, había un par de personas que tocaban, otras que cantaban, así que se les da un papel especial, por decirlo de alguna manera. Pero realmente es para todo el mundo, o sea, parte del trabajo es lograr que las personas, aún sin tener conocimiento musical, puedan tocar tambor, maraca, guitarra, usar su voz y su cuerpo….”.
Estudiar para reconciliar
La musicoterapia comenzó a tener mayor relevancia en Colombia en los últimos años, por ende fue necesario crear una maestría especializada. Actualmente la Universidad Nacional es la única del país donde existe ese programa académico.
Ese fue el origen de la disciplina en Colombia, porque a raíz de dicho programa académico es que comenzaron a formarse profesionales en ese tema específico, y a trabajar más en el país. A nivel mundial, surgió a mediados de los años 50’s del siglo pasado, y tiene que ver mucho con el conflicto de la segunda guerra mundial, según indicó Gómez Montoya.
“Después de un evento catastrófico como estos, se encuentra la humanidad con la necesidad de hallar diferentes disciplinas y estrategias para afrontar todo lo que conllevó a ese conflicto bélico desde el punto de vista físico, emocional, psicológico, relacional… desde ahí se comenzaron a formar estrategias con base en la música, que finalmente se consolidaron en métodos, modelos y técnicas: eso es lo que conocemos hoy en día como musicoterapia”, sostuvo.
Entre tanto, comentó finalmente que la Universidad Nacional está en búsqueda de financiación de estos procesos. Y el objetivo principal es llegar hasta los diferentes territorios, muchas veces apartados de las ciudades. De otro lado, se espera comenzar a trabajar con población migrante de Venezuela, “porque se ve la necesidad de fortalecer relaciones con la comunidad que los está recibiendo”.