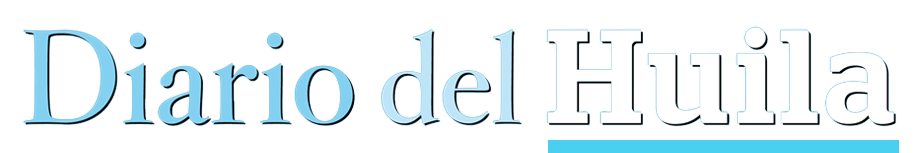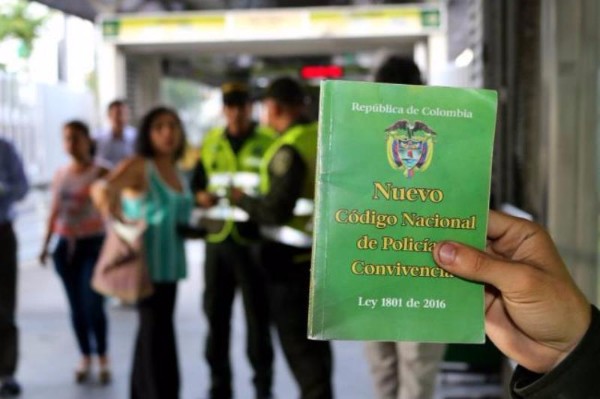Mi compadre, el Rey del Tequila
El Museo del Tequila, en Bogotá, con una colección de más de 3000 botellas de antología, legado del tolimense Alfonso González, máximo cultor y conocedor de la bebida mexicana en Colombia.

Ahora que releo el extraordinario ensayo sobre el tequila del narrador, ensayista, catedrático y crítico literario mexicano Gonzalo Celorio Blasco -invitado especial al V Festival de la Palabra Caro y Cuervo, De sobremesa, que tuvo lugar en Bogotá, en septiembre de 2016-, ahondo en inevitable nostalgia el vacío enorme que dejó para la cultura tequilera del mundo el reconocido investigador, cultor y coleccionista de la emblemática bebida azteca, el ibaguereño Alfonso José González.
Cuando se habla de tiempo atrás de que Colombia es el país más mexicanista de Latinoamérica, sin reservas se puede afirmar que Alfonso González, un guerrero del Tolima, como sus recios ancestros pijaos, vivió para México en lo más profundo de su corazón.
No en vano, su sentir y querencia mexicanas le abonaron el distintivo del Rey del Tequila, primero, por su amplio conocimiento del preciado néctar que deriva de la piña de agave; segundo, por la ambiciosa colección de botellas de tequila -alrededor de 3.300-, de diferentes tamaños, denominaciones y anécdotas; y tercero, con este admirable patrimonio, como creador del Museo del Tequila, en la zona rosa de Bogotá (Vive México con nosotros, como cita el eslogan), abierto al público en septiembre de 2002, y tras su fallecimiento en agosto de 2017, regentado por su hijo mayor Julián González Aragón.
Alfonsito, como lo llamábamos con cariño, era el centro de las tertulias de largo aliento que se armaban con amigos de la cofradía del toro, el fútbol (su Tolima del alma), el tango, la poesía y las interminables partidas de póker, en las que habitualmente sobresalía su compadre Fernando González Pacheco, el polifacético animador y presentador de televisión.
Sin títulos universitarios ni credenciales académicas, Alfonso González hablaba de arte en distintas facetas, en particular de pintura; debatía de músicas del mundo; chapuceaba un inglés y un francés entendibles; y cuando mentaba el tequila, engolaba la voz del manito y se chantaba el sombrerón de charro, y quien no lo conociera, digería sin problemas el cuento de haber compartido una noche de corridos, rancheras y tequilas con un enraizado y digno descendiente de Emiliano Zapata o de Pancho Villa.
Vida de película
Y es que su cinematográfica historia de vida, de la poderosa universidad de la vida que González cursó a lo largo de sus setenta y cuatro calendarios, con los respectivos gozosos y dolorosos; con el amor y la devoción religiosas que siempre profesó por su familia; y por su entrega total a la cultura mexicana (su historia, su gastronomía, su música, el culto y estudio a fondo que le confirió al tequila), hay una deuda que es necesario saldar con una memoria impresa que narre en detalle sus aventuras y peripecias alrededor del exótico fruto del agave, y de todos sus logros obtenidos.
Es que cuando Alfonso González era crío, en medio de las dificultades y la precariedad, soñaba con ser Pelé, o como un torero del arte y la enjundia de Manuel Rodríguez Manolete, pero también como una estrella de la canción o el cine mexicanos de las fibras y el estrellato de Jorge Negrete, Pedro Infante o José Alfredo Jiménez, sus ídolos, pero sus dioses no le oyeron sus súplicas.
Igual, Alfonso, aferrado en su terquedad, insistió en ser torero. No vistió el traje de luces que lo desvelaba, pero como torero y todero de la vida trascendió, cortó a pundonor las orejas, y le dio varias vueltas al ruedo, sin descontar los puntazos y las cornadas que le sorteó el destino.
En su humilde vivienda del barrio Belén, de Ibagué, el pequeño rumiaba esa nostalgia del querer ser y no poder, pero se nutría en su ilusión del temple y las ganas de triunfo, de saciarse de mundo a dentelladas.
Hambre de vivir, de explorar, de descubrir, de conquistar, de tomar la vida por los cuernos. Así fue el ímpetu de este corajudo tolimense que forjó una novela con su admirable existencia, con galardones de satisfacción y orgullo, como la de ostentar la tercera colección más importante de tequila del planeta.
No he conocido un colombiano más mexicano que Alfonsito: transpiraba agave. Tenía a flor de labios el ardor de un jalapeño. Todos los dieciséis de septiembre celebraba en su museo el grito de independencia mexicana con himno, bandera y palma en el pecho. Sabía de los dichos, pasiones y afugias de sus cuates, los manitos. Y en su memoria de elefante llevaba grabados cualquier cantidad de corridos, desde los añejos y olorosos a pólvora de la Revolución, pasando por las citas alusivas, con lugares, fechas, compositores e intérpretes de rancheras, boleros, jarabes y huapangos del vasto patrimonio musical mexicano.
Del Tolima y amor por México
La pregunta que nos formulábamos era de dónde un tolimense de arraigo acuñaba una enorme influencia de la tradición, cultura y folclore azteca. Hay argumentos contundentes, como citamos al principio: uno, que Colombia es un país mexicanista por excelencia: posamos de machos envalentonados, nos hemos aferrado muchas veces a los faldones de una serenata para implorar cariño o perdón a la mujer amada; en la soledad de nuestros despechos, en el rincón de una cantina, a lo mero José Alfredo Jiménez, pasamos los tragos amargos de una traición. Y, no nos digamos mentiras, la historia lo ha demostrado, vibramos más con las rancheras que con bambucos, pasillos y guabinas, y pare de contar si hay unos niquelados de por medio.
Pero en el caso del Rey del Tequila existe una razón definitiva: cuando Alfonso era un impúber y lo acorralaban querellas y nostalgias, se quedaba lelo, en solitario, oyendo las letras profanas y descorazonadas que salían de los altavoces del antiguo panóptico municipal de Ibagué, vecino a su casa, que narraban las cuitas y las hazañas de ese México lindo y querido que se fue incrustando en su alma como una obsesión.
Si México es como lo pintan esas canciones, pues yo quiero ir a México, se decía en sus conclusiones de infante soñador. Y se lo propuso. ¿Saben cómo lo logró? Uno no entiende por qué Alfonso González no aparece en el libro de Replay : lo hizo en bicicleta, partiendo de su terruño natal, siguiendo la ruta de Panamá y Centroamérica, hasta llegar al Imperio de Moctezuma, durante diecinueve meses, a puro pedal y con el vigor y el espíritu de un adolescente aventurero, a contracorriente de las leyes del mundo.
Contaba González de las faenas en el D.F. mexicano: solo, extranjero, indocumentado, sin más arrestos que dos mudas de ropa y unos trozos de panela en la mochila para recargar energías.
México fue su república sentimental. Por México y por esa fiebre de cuarenta grados de los coleccionistas, le dio varias vueltas al mundo para adquirir una botella de tequila, una entre las más de tres mil que hoy hacen parte de la extraordinaria colección de su museo, premiada y certificada por el Consejo Regulador del Tequila del gobierno mexicano, motivo de curiosidad y admiración de embajadores y presidentes, de personalidades del arte y la cultura, y de figuras rutilantes del cancionero mexicano como Vicente Fernández, con quien Alfonso y su familia trabaron una estrecha amistad, y compartieron cata en el templo entronizado a la legendaria bebida.
Conocedor del tequila
La botella de tequila más grande del mundo es la matrona del museo. Está registrada en el libro de los Guinness Récords: el envase, en forma de rifle, es de manufactura italiana, con una capacidad para tres mil mililitros. Mide un metro y diecisiete centímetros de altura y contiene tequila reposado, macerado en barricas de roble. Se dice que de esta marca sólo se fabricaron nueve botellas. González logró una de ellas gracias a un amigo del toro que se la trajo del municipio de Tequila, en el estado de Jalisco.
La más pequeña también hace parte de la colección: Cava antigua es su marca y simula una jarra en miniatura. Su tapa es una bolita de madera y el sello fue elaborado en piel repujada. Al lado de la pequeñita sobresalió hasta hace unos años una botella de mezcal con veinte gusanos dentro, y un añejamiento de setenta calendarios. Uno de los meseros que limpiaba las estanterías la dejó caer en un descuido. González duró enfermo tres días y al empleado le costó el puesto.
En su imperio tequilero, entre amigos y clientes, impartía cátedra sobre el cultivo del agave -la piña de agave-, su proceso de crianza, destilado, depuración y clasificación; de sus propiedades terapéuticas en sus justas proporciones para los vigores del cuerpo y del espíritu, y de las viandas, manjares y postres que se preparan con tequila.
De hecho, el Margarita que encabeza la carta de cocteles del Museo del Tequila, fue referenciado como el mejor por decanos gastrónomos, bármanes y sumillers del prestigio y la credibilidad del fallecido Kendon MacDonald. Igual referencia, del afamado maestro de las artes plásticas, el vallecaucano Omar Rayo (q.e.p.d.), y de Satoko Tamura, traductora al japonés de la obra de Gabriel García Márquez, que llevó en su paladar la experiencia del cóctel más exquisito y auténtico que se conozca de este licor mexicano.
Las anécdotas, que como legado dejó Alfonso González alrededor del tequila, podrían llenar en promedio 300 páginas de un libro de gran formato: La de la botella en forma de rifle hizo eco cuando llegó a la sección de aduanas del Aeropuerto El Dorado, de Bogotá. Venía en un guacal, y cuando el gendarme de turno preguntó sobre su contenido, el responsable de su tenencia, queriendo jugar una broma, respondió que se trataba de una sofisticada arma de fuego de largo alcance. Por supuesto que el revuelo de seguridad tuvo tintes cinematográficos.
Cientos de historias que van y vienen de su entrañable colección, como la botella en forma de pistola Colt 45, marca Hijos de Villa, que se elaboró como homenaje a la famosa e inseparable pistola del general Doroteo Arango, más conocido como Pancho Villa, y que el celebérrimo general legó a su descendencia. Como dato curioso, en la cacha aparecen nueve ranuras que simboliza el número de personas que cayeron por sus balas.
O la botella La Cucaracha, inspirada en la ranchera que cantaban los soldados de la Revolución en el tren de la División del Norte. El envase tiene la letra de la canción impresa y data de 1935. Alfonso la descubrió en la vitrina de un anticuario, en San Pedro de Tlaquepaque, vecino a Guadalajara. El frasco de por sí es una obra de arte: vidrio artesanal color ámbar y hecha a mano.
Solo Alfonso supo de las bregas y los sufrimientos que pasó para hacerse a esta botella. El propietario insistía en su negativa para vendérsela, pero González, con su labia de culebrero, terminó por convencerlo.
Qué decir del tequila Matrimonio, que apareció con motivo de una edición especial y por encargo de una familia de Ginebra (Suiza). Dentro de la botella vienen dos copas con cactus diminutos en su interior, a manera de ritual afectivo de los recién casados. Su tequila es extra añejo, es decir de la mejor calidad, y se remite al año de 1950. Un amigo colombiano que viajaba por esas tierras, la compró y se la regaló.
Botellas de tequila a granel, celosamente cuidadas en las vidrieras de su museo: el tequila Gallo Giro, el de Los Tres Magüeyes, El Alcatraz, el Sol de Pénjamo, la botella de tequila hecha en cuero de pata de toro de lidia; el tequila que los herederos de Don Pedro Infante hicieron en homenaje al ídolo mexicano, y que lleva su nombre: la primera de esta serie fue dedicada a Alfonso José González y reposa en el Rincón de Pedro Infante, como él bautizo ese nicho de exposición en honor al recordado compositor e intérprete, donde también perdura su foto en blanco y negro, y la de su esposa, Lupita Torrentera, el collar de chakiras del artista, y hasta un puñado de tierra de su sepultura, rescatado en un panteón del Distrito Federal.
Cierta vez le pregunté cuál era la más amada de sus botellas. El Rey del Tequila quedó mustio, con la mirada fija en su embriagante arsenal:
-¡Todas! -, respondió en seco, porque todas y cada una de ellas tiene vida propia y una historia que contar.
Pero quizás, la más preciada en su haber de la tercera colección de tequila más importante del mundo (después de la del gobierno mexicano y la de la Casa de la Cultura del pueblo de Tequila, donde están concentradas la mayoría de empresas tequileras de México) es una botella que se llama Los Arango, porque fue la primera que obtuvo cuando viajó por primera vez a México. La consiguió en la ciudad de Tapachula, en el estado de Chiapas.
Esta, mi botellita consentida, como él la llamaba, fue el punto de partida de su colección.
Entre tequilas y chascarrillos, Alfonso González rememoraba sus ilusiones de muchacho tenaz y aventurero, cuando le ilusionaba ser y hacer de todo al tiempo: reconocida figura del ciclismo, futbolista, locutor, torero. Un curtido sabio mexicano, haciendo gala de la experiencia que deja el trajinar de la vida, lo bajó de esa nube cuando lo llamó al orden y lo puso en guardia: “usted le tira a todo pero no le atina a nada”, aseveró. Esa frase fue su lección maestra. La puso en práctica y le quedó sonando por el resto de sus días.