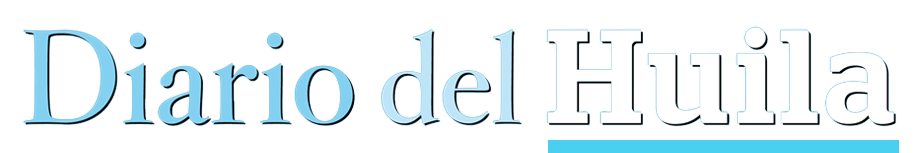La ilusión del PIB-real per cápita elevado (...costos de carecer de fondos de estabilización)
¿Cuál es entonces la medición apropiada del PIB-real per cápita de Colombia? Nuestra conclusión es que, para propósitos de comparaciones internacionales, se requiere la medición en dólares, pero para propósitos de medir nuestra capacidad adquisitiva local, la cifra relevante es la medida en pesos.

Por: Sergio Clavijo
Durante el período 1950-1990, Colombia lideró en la región los esfuerzos por mantener un fondo de estabilización cafetero. Su propósito era intentar “suavizar” el consumo de los hogares en tiempos en que el precio del café se desplomaba por los excesos de oferta.
Ello se instrumentó a través del Fondo del Café, que operaba como una cuenta pública y se manejaba conjuntamente entre el gobierno y la Federación Nacional de Cafeteros. Tal vez el momento más exitoso se tuvo en los años ochenta, cuando el patrimonio de dicha cuenta se logró elevar a unos US$500 millones. Sin embargo, dichos recursos se quedaron cortos a la hora de intentar “suavizar” el consumo de los hogares cafeteros durante el difícil período de 1993-1997, tras el rompimiento definitivo del pacto de cuotas a nivel internacional.
En contraste, los ahorros de las bonanzas mineroenergéticas del período 1994-2014 no resultaron exitosos, viéndose el país abocado a marcados períodos de la conocida Enfermedad Holandesa. Esta “enfermedad” (que difícilmente podría catalogarse como un mero resfriado) tuvo tres graves consecuencias para la economía colombiana: i) se generó una marcada apreciación cambiaria, durante 2005-2014, y con ello mayor dependencia de las exportaciones de commodities; ii) se gestó una prolongada “burbuja hipotecaria”, afortunadamente no apalancada a nivel bancario, pero llevando a terreno negativo la construcción durante 2017-2018; y iii) se creó la falsa ilusión de que Colombia se perfilaba a ser un país de ingreso per cápita alto, cercano a los US$11.000, cuando la realidad es que nos hemos estancado en la mitad de ese valor tras “el sinceramiento cambiario” que produjo el fin del súper ciclo de commodities durante 2015-2018. En realidad, el PIB-real per cápita en dólares ha crecido a una pobre tasa del 0.9% (anual compuesta) entre 2005 y 2018, lo que, extrapolando, implicaría que al país le tomaría unos 69 años para duplicar dicho PIB-real per cápita.
Contrario a lo sucedido en los años ochenta, Colombia no estará incurriendo en “frenazos súbitos cambiarios” durante 2019-2022. Sin embargo, es evidente que estamos enfrentando un deterioro secular en la modernización de nuestro aparato productivo y, con ello, un estancamiento del crecimiento potencial en niveles del 3% anual.
La Enfermedad Holandesa implicó una apreciación cambiaria cercana al 25% respecto de la llamada Paridad de Poder Adquisitivo durante 2005-2014. ANIF considera que, durante 2015-2019, la reversión en los términos de intercambio y las dificultades de financiamiento externo han llevado a corregir el grueso de esa disparidad (unos 20 puntos porcentuales-pp). Seguramente esta corrección continuará hasta que se alcance la paridad peso-dólar durante 2019-2020 (cuando dos de las tres calificadoras internacionales nos hayan ubicado en simple Grado de Inversión).
Así, duele constatar que está desvaneciéndose la ilusión que inclusive pintaran en su momento las entidades multilaterales. Recordemos que el Doing Business del Banco Mundial llegó a situar a Colombia en el puesto 42/183 en 2012, pero ya en 2019 habíamos retrocedido al puesto 65/190.
Parte de la ilusión tuvo que ver con la medición del PIB-real per cápita. Se dijo entonces que Colombia ya había superado a Argentina en dicha métrica, pero esa afirmación escondía el doble efecto de “caída libre de Argentina”, de una parte, y la “ilusión cambiaria pasajera” de Colombia, de otra parte. En esta nota analizaremos la magnitud de esa “ilusión cambiaria” del PIB-real per cápita medido en dólares, llegando al pico de US$10.187 en 2012 (vs. US$4.300 en 2002). Estos valores equivalían a una expansión del 6% real anual en esa métrica per cápita en dólares, pero donde la insostenible apreciación cambiaria explicaba cerca de un tercio de esa “ilusión”.
Este período de sinceramiento cambiario (2015-2020) pone de presente los desafíos macroeconómicos que enfrenta Colombia actualmente: i) la urgencia de elevar nuevamente nuestro crecimiento potencial desde el pobre 3% anual hacia el 4.5% anual; ii) la necesidad de mejorar la gestión tributaria y de adelantar una nueva reforma que habilite la expansión del IVA del 19% a numerosos productos, pues de lo contrario la relación Recaudo Neto/PIB continuará cayendo del 14% al 13% durante 2020-2022; y iii) la premura de diversificar las exportaciones para evitar sacrificar vitales importaciones de maquinaria y equipo, pues el déficit externo actual cercano al 4% del PIB luce insostenible.
Apreciación cambiaria y Enfermedad Holandesa (2006-2012)
El gráfico 1 muestra cómo el PIB-real per cápita medido en dólares creció un 7.8% promedio anual durante 2006-2012, mientras que el PIB-real per cápita medido en pesos (constantes de 2018) apenas se expandió a tasas del 3.6% promedio anual. La diferencia entre ambas mediciones (4.2pp por año) obedece a la apreciación cambiaria peso-dólar experimentada durante ese período, producto de la Enfermedad Holandesa (ya comentada).
Dicha apreciación cambiaria fue particularmente marcada en: i) el período 2007-2008, durante el auge internacional que precedió la crisis de Lehman Brothers; y ii) el período 2010-2012, como resultado de las inyecciones de liquidez globales (QEs del Fed y del Banco Central de Japón) y los abultados influjos de IED minero-energética.
El gráfico 2 muestra el comportamiento normalizado del PIB-real per cápita en pesos y dólares (2005=100). Allí se ilustra cómo el PIB-real per cápita en dólares se expandió un 64% en 2005-2012, mientras que el medido en pesos tan solo lo hizo en un 32% (señalando discrepancias en los índices del orden del 24% en el pico de 2012). Estas diferencias implican que el PIB-real per cápita en dólares alcanzó los US$10.187 en 2012 (vs. US$6.060 en 2005), equivalente a una tasa de crecimiento anual (compuesta) del 9% anual, ver gráfico 3. En cambio, en pesos (constantes de 2018), el PIB-real per cápita bordeó los $18.3 millones en 2012 (vs. $14.3 millones en 2005), habiendo crecido a una tasa anual (compuesta) del 4.6%.
Nótese que la apreciación cambiaria peso-dólar del período 2006-2012 implicó una diferencia de cerca de 4.5pp por año en la medición del PIB-real per cápita. De no haber ocurrido dicha apreciación cambiaria, el PIB-real per cápita de los colombianos, medido en dólares, habría llegado a los US$7.077 en el año pico de 2012 (vs. los US$10.187 inferidos de las cifras oficiales). Así, se estima que la apreciación cambiaria de 2006-2012 habría inflado el PIB-real per cápita en dólares hasta en un 44%.
Destorcida minero-energética y devaluación cambiaria (2014-2020)
Una de las consecuencias macro-financieras del fin del auge minero-energético fue la devaluación cambiaria del 15% promedio por año durante 2013-2016. En este período, el PIB-real per cápita (medido en dólares) sufrió contracciones promedio del -9.7% anual, mientras que el PIB-real per cápita (medido en pesos) experimentó leves expansiones del +2.4%. Con ello, se reversó la brecha generada previamente por el boom minero-energético en las mediciones del PIB-real per cápita en dólares vs. pesos (2005=100), cayendo un -24% en 2016 (vs. +24% en 2012).
Así, el cálculo del PIB-real per cápita arrojó cifras mucho más realistas para 2016, llegando a bordear los US$6.527 (vs. los US$10.187 registrados en el año pico de 2012). En contraste, el PIB per cápita en pesos (constantes de 2018) ascendió a $19.3 millones en 2016 (vs. $18.3 millones en 2012). Nótese entonces cómo la devaluación cambiaria de 2013-2016 terminó corrigiendo las disparidades respecto de los valores de largo plazo del PIB-real per cápita en dólares.
Los últimos dos años (2017-2018) han estado marcados por una relativa estabilidad en las métricas del PIB per cápita, tanto en dólares como en pesos. Ello es atribuible, en buena medida, a la debilidad del aparato productivo nacional, incapaz de capitalizar las oportunidades que le representa una tasa de cambio más competitiva.
En efecto, la producción industrial (con crecimientos nulos en 2017-2018) y las exportaciones no tradicionales (estables en US$12.500 millones) presentan claros síntomas de estancamiento, que se han correspondido con un exiguo crecimiento del PIB-real (promediando tan solo un 2% anual).
Como comentábamos arriba, este deterioro secular del sector productivo colombiano prueba, una vez más, que la “madre de todos los problemas” no radica en la tasa de cambio. Por el contrario, son los lastres estructurales del llamado Costo Colombia los que restan competitividad al país y retrasan la modernización del aparato productivo nacional. Desde ANIF hemos enfatizado que, para lograr un crecimiento verdaderamente saludable y sostenible, que permita retornar a los niveles potenciales del 4%-4.5% observados un lustro atrás, se requiere agilizar las reformas encaminadas a reducir dicho Costo Colombia.
Prospectivamente, ANIF está proyectando un PIB-real per cápita en dólares que estaría reduciéndose a ritmos del -2.6% durante 2019-2020 (vs. +1.6% promedio en 2005-2018), dadas las tensiones externas asociadas al financiamiento de una cuenta corriente que estaría bordeando el 4%. Esto sería consistente con devaluaciones promedio del 8%-10% en 2019 y del 2%-5% en 2020. De materializarse un escenario de este tipo, la medición del PIB-real per cápita en dólares se reduciría hacia niveles de US$6.293 en 2019 y de US$6.283 en 2020, dejándonos prácticamente en los mismos niveles observados quince años atrás (US$6.060 en 2005). La tasa de cambio real así resultante habría prácticamente borrado los 25pp de sobre-apreciación del período 2005-2014 y se acercaría bastante a la de Paridad de Poder Adquisitivo.
De esta manera, el PIB-real per cápita en pesos lograría moderadas expansiones del 2.3% anual durante 2019-2020 (vs. 2.8% promedio en 2005-2018), llegando a niveles de $20 millones al cierre de 2019 y de $20.5 millones en 2020 (vs. los $19.6 millones en 2018).
Habrá quienes encuentren algo de consuelo en la actualización (a la baja) del dato poblacional en Colombia, según lo ha insinuado el DANE, tras la realización del Censo Poblacional de 2018. No obstante, al computar el PIB-real per cápita a partir de las cifras preliminares circuladas por el DANE, e incluyendo los casi 2 millones de inmigrantes venezolanos que residen en el país, se obtiene lecturas de apenas US$7.016 en 2018 (vs. US$6.626 sin ajustes). Más aún, estos cambios no impedirían que el PIB-real per cápita se reduzca a la altura de 2020, registrando valores cercanos a los US$6.283 (vs. US$6.060 en 2005).
¿Cuál es entonces la medición apropiada del PIB-real per cápita de Colombia? Nuestra conclusión es que, para propósitos de comparaciones internacionales, se requiere la medición en dólares, pero para propósitos de medir nuestra capacidad adquisitiva local, la cifra relevante es la medida en pesos. Como hemos comentado ya en ocasiones anteriores, mientras que el grueso de los colombianos siga mercando en pesos y en plazas similares a la de Corabastos, no es correcto afirmar que una devaluación que apunta hacia la tasa de cambio de largo plazo es equivalente a reducirle los salarios al grueso de los colombianos, ¿o acaso ellos mercan en Coral Gables de Miami?