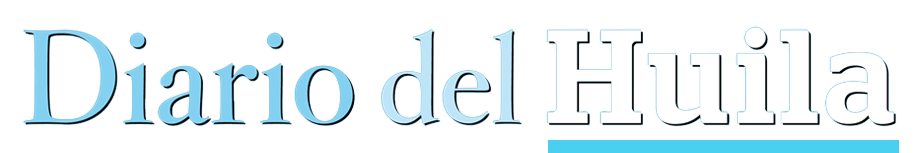“Meta de Colombia Siembra, lista en primer semestre de 2016”: Fenalce
DIARIO DEL HUILA dialogó con el gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (Fenalce), Henry Vanegas Angarita, sobre el balance del primer semestre de este año para el sector. De acuerdo con el dirigente gremial, la meta de crecimiento establecida en el programa Colombia Siembra para el maíz había sido de 62.000 hectáreas y casi la alcanzaron durante el primer semestre de este año.

En la más reciente asamblea del gremio en el Huila, reveló que gracias al trabajo llevado a cabo con Finagro, se logró que los tutorados para los cultivos de fríjol, gulupa, granadilla, estropajo o pepino, tuvieran Incentivo a la Capitalización Rural (ICR). Además, en el departamento están implementando pilotos de asistencia técnica y de transferencia de tecnología con una metodología de agricultura por sitio específico para el fríjol. EXCLUSIVO.
FAUSTO MANRIQUE
Especial para Diario del Huila
¿Cómo le fue al Huila en el primer semestre de este año?
Henry Vanegas Angarita, gerente general de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas (Fenalce): la situación del Huila ha sido crítica en el primer semestre de este año por la variabilidad climática. Por eso el maíz en algunas zonas ha disminuido, sobre todo en las partes más secas, donde hay menos precipitación que es el norte del departamento.
Pero hay otras zonas donde se tiene disponibilidad de agua de riego y por lo tanto se puede sembrar el maíz caballoneado y regar por surcos. Eso ha permitido que se tengan buenos rendimientos en maíz.
En Garzón y las zonas de clima cafetero, el maíz sigue siendo una opción con buenos rendimientos comparativos, con buena rentabilidad y sigue creciendo como una alternativa para generarle ingresos a la familia del productor huilense.
Sin embargo, en términos generales, la situación en todo el país es buena para el sector, ¿por qué?
A nivel nacional la situación ha sido muy buena porque el precio del maíz ha ayudado bastante. Tenemos mercado, tenemos precios y por lo tanto se ha venido creciendo el área y la producción del cereal.
Nosotros teníamos un compromiso dentro del programa Colombia Siembra, de crecer 62.000 hectáreas en el primer año y lo logramos en el primer semestre porque ha venido creciendo bien el cultivo en la Altillanura, Córdoba, Aguachica, Tolima y por lo tanto hoy podemos mostrar que lo que estaba presupuestado para 2016 lo hicimos de enero a junio.
¿Y seguirán creciendo en área y producción?
Vamos a seguir creciendo. Lo que sucede es que la demanda es tan grande que se están importando 4,5 toneladas de maíz cuando lo podríamos producir aquí. Pero si nosotros duplicáramos el área de maíz en el país, pasaríamos de producir 1,5 millones de toneladas a 3 millones de toneladas y nos quedarían faltando 1,5 millones de toneladas de cereal para suplir la demanda nacional.
Esa duplicación no se va a dar en un año, si solo estamos aumentando 60.000 hectáreas. Necesitaríamos aumentar 600.000 hectáreas. De ese tamaño es la necesidad de maíz en Colombia y nosotros no somos tan maiceros como los norteamericanos.
¿Cómo es la relación de área y producción de maíz en EE. UU. por cada norteamericano?
Por cada habitante de Estados Unidos hay una tonelada de maíz porque siembran 40 millones de hectáreas de maíz y producen 10 toneladas por hectárea, entonces producen 400 millones de toneladas del cereal para 360 millones de habitantes. Eso es prácticamente la mitad del maíz mundial.
Si nosotros quisiéramos ser maiceros como los norteamericanos, no deberíamos producir 3 millones de toneladas, que es el ideal de duplicar el área maicera, sino que deberíamos producir 50 millones de toneladas de maíz. Estamos lejos de ser competitivos como maiceros.
Más investigación en maíz
¿Cómo hace el gremio para transferir la tecnología y la investigación que hace, que da como resultado nuevos genotipos en maíz y fríjol, principalmente?
La investigación es un trabajo que nunca termina, hay que seguir apostándole a aumentar la productividad para ser competitivos. Nosotros no podemos aspirar a ser competitivos si seguimos produciendo tres o cuatro toneladas de maíz por hectárea. Hay que producir siete y ocho toneladas y eso se logra con híbridos, no con variedades.
¿Cuáles son los híbridos que le ofrece Fenalce a los cerealistas?
Nosotros le apostamos a los híbridos de marca propia FNC (Fondo Nacional Cerealista) porque debemos tener nuestras propias semillas. No podemos seguir con la dependencia tecnológica de las transnacionales. Entonces nosotros tenemos ese sentido patriótico de producir las semillas que necesitan los agricultores y el país.
Por eso Fenalce se ha comprometido a desarrollar híbridos de marca propia FNC como el 3056 que es blanco, o el FNC 8134 amarillo o el FNC 8502 blanco. Tenemos diferentes opciones para que la gente escoja el que mejor se adapte a sus condiciones de producción y lo hacemos con unos precios de semillas prácticamente a la mitad de lo que cuestan las que venden las transnacionales.
Pero las multinacionales de semillas expresan que sus semillas son las mejores del mercado en productividad y tolerancia a plagas o herbicidas. ¿Eso es cierto?
Estas compañías expresan que sus semillas son más costosas o mejores porque tienen tecnología transgénica. Sin embargo, el hecho de que las semillas sean transgénicas no significa que rindan más, esa tecnología no es para rendimiento, es para que las plantas sean tolerantes a plagas o herbicidas. No tienen que ver con el rendimiento ya que éste no se condiciona a un gen simple, sino a muchos genes y por eso hay una gran influencia del ambiente, depende mucho de la condición ambiental para que se exprese un buen potencial de rendimiento.
Ahí es donde nosotros tenemos que hacer un mejoramiento por genética cuantitativa para acumular todos esos genes que nos responden por rendimiento. Entonces, hay que sembrar híbridos sin importar si son convencionales o con tecnología transgénica.
ICR para frijoleros
El fríjol es otro de los cultivos que lidera Fenalce. ¿Qué avances han logrado para llevar incentivos a los productores, que generalmente son pequeños?
En fríjol, hemos estado buscando algunos beneficios para el productor para que sea más competitivo. Uno de esos es que el tutorado, sin importar que sea para fríjol, gulupa, granadilla, estropajo o pepino, tuviera Incentivo a la Capitalización Rural (ICR) y gracias al entonces presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), Luis Enrique Dussán López, logramos que ese tutorado, que es un crédito independiente al del cultivo, tenga el beneficio del ICR.
Eso se logró porque los hijos del Huila le han respondido a la región porque saben que el fríjol voluble y que la gulupa y otros cultivos benefician a muchos productores.
¿Y en otros escenarios como Colombia Siembra los frijoleros tienen algún incentivo?
La otra situación que nosotros estamos viendo es que este renglón productivo tenga línea especial de crédito en el programa Colombia Siembra. Esto lo hemos venido trabajando.
¿En materia de investigación para este renglón, que avances hay?
En investigación, hemos trabajado materiales de fríjol. Hace unos tres meses lanzamos dos materiales biofortificados con mayor contenido de hierro y zinc para una mayor nutrición y un material tolerante a sequía. Son fríjoles tipo Calima, arbustivos, no son volubles. Estamos investigando con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) para desarrollar variedades de fríjoles volubles, tipo Cargamanto, con tolerancia a enfermedades que sean limitantes en el cultivo como la antracnosis.
También estamos desarrollando materiales de fríjol que, siendo volubles, se puedan bajar a zonas más cálidas como la zona cafetera, incluso zona cafetera marginal baja. Esto para aumentar el rendimiento, por hectárea, del fríjol, porque el voluble es más rendidor que el arbustivo.
¿Están orientando la investigación a enfrentar la variabilidad climática?
Otras investigaciones están orientadas a la adaptación del cultivo al cambio climático, para que no tenga problemas cuando aumente la temperatura y no haya necesidad de llevarlo a zonas más frías. Si logramos la adaptación de estos fríjoles a condiciones más cálidas, el cultivo no hay que desplazarlo de su zona de producción hacia arriba.
Todo esto lo estamos haciendo por el agricultor y trabajamos para que haya un uso eficiente de fertilizantes, de nutrientes y del recurso agua, porque cada vez más los limitantes serán factores como agua, la tierra, la temperatura y la humedad.
¿Qué labor están llevando a cabo en el Huila en asistencia técnica y transferencia de tecnología para los frijoleros?
En fríjol estamos haciendo unos pilotos de asistencia técnica y de transferencia de tecnología con una metodología de agricultura por sitio específico. Queremos también fortalecer los mercados locales: que el fríjol atienda la demanda local y para ello queremos que los productores empaqueten y tengan su marca propia e incluso certificado de origen, que si es de cierta zona con buena oferta climática y buenas prácticas agrícolas, se pueda reconocer esa calidad con un mejor precio.
Las asociaciones de frijoleros deben empezar el proceso de comercialización, no pueden seguir siendo solo para solicitar un crédito o para sacar un incentivo. Entonces, lo que queremos es que la asociación o la cooperativa sea la comercialice el fríjol, que comercialice en bloque los insumos para el productor y se los facilite. El productor le entrega parte de su cosecha y la asociación o cooperativa la comercialice. Si se hace esto tendremos asociaciones fuertes.
¿En qué municipios están trabajando con las asociaciones de frijoleros?
Esto lo estamos haciendo en las zonas frijoleras de La Plata, San Agustín, para fortalecer los procesos de asociatividad.
¿Considera que en el posconflicto el cultivo de fríjol será clave para la seguridad alimentaria?
En el posconflicto se va a hablar mucho de seguridad alimentaria donde el fríjol es fundamental, porque hace parte de la denominada agricultura familiar, no hay grandes productores y es necesario llegar más a los mercados locales o campesinos.
Impacto de El Niño en la producción de cereales
La Dirección de Estudios Económicos y Estadísticos de Fenalce, con base en los reportes de los ingenieros regionales del gremio, consolidó las cifras sobre ARP (área, rendimiento y producción), áreas perdidas y afectadas, producción esperada, cosecha efectiva y producción perdida para el primer semestre de 2015, que muestran un área sembrada en cereales de 227.806 hectáreas, de las cuales 215.840 hectáreas correspondieron a maíz y 11.966 hectáreas con cereales menores como sorgo (980 hectáreas), trigo (5135 hectáreas), cebada (4241 hectáreas) y avena (1610 hectáreas).
Del total del área reportada en maíz, 110.309 hectáreas fueron de maíz tecnificado: de estas 64.800 hectáreas eran de maíz amarillo y 45.509 hectárea de maíz blanco. Para maíz tradicional, se reportó la siembra de 105.531 hectáreas, de las que 68.299 hectáreas correspondieron a maíz amarillo y 37.232 hectáreas a maíz blanco.
La producción de cereales reportada como esperada para este semestre fue de 957.902 toneladas, de las cuales 927.421 toneladas (97%) fueron de maíz: 657.081 toneladas a maíz tecnificado y 270.340 toneladas de maíz tradicional. Por color, 582.075 toneladas correspondieron a maíz amarillo y 345.347 toneladas a maíz blanco.
En el país y para este ciclo productivo, se reportó que para los cereales que representa Fenalce –exceptuando arroz- se perdieron cerca de 37.707 hectáreas, de las cuales 16.381 hectáreas fueron de maíz tecnificado (10.119 de maíz amarillo y 6262 de maíz blanco), siendo Tolima, La Guajira, Cesar, Huila, Bolívar y Sucre, los que tuvieron pérdidas más significativas.
En cuanto a maíz tradicional, el área perdida fue ligeramente superior a la del maíz tecnificado llegando a unas 19.556 hectáreas (11.953 de maíz amarillo y 7603 hectáreas de maíz blanco). Las regiones de producción que reportaron las pérdidas más significativas fueron nuevamente Tolima, La Guajira, Cesar, Huila, Boyacá y Nariño.
En una publicación de Fenalce se expresa que para el segundo semestre de 2015 el área sembrada en cereales llegó a las 225.427 hectáreas, de las cuales 220.338 hectáreas eran de maíz y 5089 hectáreas se sembraron con los otros cereales que representa el gremio (sorgo, trigo, cebada y avena).
El total del área reportada en maíz, 110.673 hectáreas fueron de maíz tecnificado y de estas 75.720 correspondieron a maíz amarillo y 34.953 a maíz blanco. Para maíz tradicional, se reportó la siembra de 109.665 hectáreas, siendo 62.448 hectáreas de maíz amarillo y 47.217 hectáreas de maíz blanco.
La producción esperada de cereales fue de aproximadamente 811.095 toneladas, de las cuales 795.613 toneladas (98%) fueron de maíz, distribuidas de la siguiente manera: 559.769 toneladas de maíz tecnificado y 235.844 toneladas de maíz tradicional. Por color, 527.700 toneladas correspondieron a maíz amarillo y 267.912 toneladas a maíz blanco.
El área perdida de cereales en Colombia durante las siembras del segundo semestre de 2015 -sin incluir arroz- ascendió a 45.225 hectáreas, de las cuales 22.230 hectáreas fueron de maíz tecnificado (14.750 de maíz amarillo y 7480 de maíz blanco). Los departamentos que reportaron mayor área perdida fueron Tolima, La Guajira, Cesar, Huila, Bolívar, Sucre, Nariño y Cundinamarca.
El área perdida de maíz tradicional fue muy similar a la del maíz tecnificado llegando a las 22.086 hectáreas (11.916 de maíz amarillo y 10.170 hectáreas de maíz blanco). Las regiones de producción que reportan las pérdidas más significativas fueron Tolima, Guajira, Cesar, Atlántico, Huila, Boyacá y Nariño.