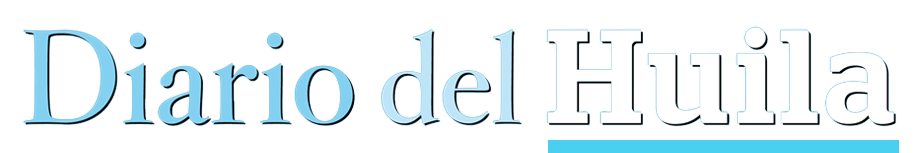“Los gremios se han vuelto unos ‘lobbystas’ de quinta”
El exministro de Agricultura y actual presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), Rubén Darío Lizarralde Montoya, dialogó con DIARIO DEL HUILA sobre la actualidad del campo colombiano: tierra, gremios, crédito y mercados.

Durante la entrevista soltó polémicas frases como que el campo colombiano está frenado por cuenta del Ministerio de Hacienda. “En este Gobierno no creen en este sector [agropecuario] como un motor de desarrollo” y “hay que matar esa discusión tonta de que la solución está solo en la tierra”, expresó.
Usted se desempeñó poco tiempo en el Ministerio de Agricultura pero ha sido directivo de la SAC y durante casi dos décadas estuvo en Fedepalma, ¿qué hacer para que el campo colombiano salga adelante?
Vamos a mirar esto en varios aspectos. El primero es que tenemos un país con un potencial agrícola y tenemos unos mercados, no solamente cercanos sino también lejanos a los que tradicionalmente no hemos llegado como, por ejemplo, el mercado asiático.
En función de eso, uno analiza el potencial que tiene el país para producir y lo cruza con el potencial del mercado, pero no solamente analiza el mercado sino también cuáles son los países que en estos momentos están surtiendo ese mercado. Uno se compara con esos países a ver si es competitivo o no o tiene la opción de llegar a buenos niveles de competitividad.
Por regiones, ¿cuáles son las potencialidades?
En ese sentido encontramos un portafolio de productos como en la Costa Caribe, departamento por departamento, que harían de toda esa zona y los santanderes una zona con extraordinarias posibilidades de competir mucho en productos hortifrutícolas, palma, ganadería, piscicultura, camarones y en algunas partes, producción de caprinos. Nosotros hicimos un trabajo departamento por departamento sobre qué se puede producir. Eso lo tenemos clarísimamente medido.
Algunas personas consideran que a usted no lo dejaron trabajar en el Ministerio de Agricultura. ¿En qué se enfocó durante su corta estancia en esa cartera?
Nosotros movimos en el Ministerio de Agricultura seis cadenas productivas con grandes potencialidades de mercado agroindustrial más las pecuarias. Cuáles fueron: palma, cacao, caucho, forestales, la cadena hortifrutícola y soya y maíz para sustitución de importaciones. El propósito con estas cadenas era llevarlas a 1’000.000 de hectáreas. Por ejemplo, en Meta-Casanare hay grandes posibilidades de desarrollar maíz y soya para producción de alimentos de animales.
Eso no quiere decir que no haya otras cadenas productivas, que no haya otras posibilidades, por supuesto que sí las hay. De hecho no estamos considerando el azúcar, café, plátano ni otros cultivos que se han venido consolidando en el país y que se desarrollan en la medida en que estos otros grandes cultivos también se desarrollen. Al lado de eso están también las posibilidades que nosotros podemos tener en la cadena porcícola y pecuaria. En el mundo, países como China están demandando cada vez más de la cadena porcícola y pecuaria. Ahí hay muchas posibilidades pero, por supuesto, se deben trabajar de una manera eficiente, competitiva, productiva.
En la cadena porcícola, un buen ejemplo de estas características es La Fazenda, y en la pecuaria hay ya núcleos donde se ha avanzado bastante en sistemas silvopastoriles. En cuanto a los forestales hay el potencial de sembrar 13 millones de hectáreas y generar todo un desarrollo agroindustrial importante para el mundo.
¿Si el enfoque es solo para algunas cadenas productivas, qué pasa con las otras?
Si nosotros nos focalizamos en eso que compra el mercado, perfectamente podemos hacer, sin ningún problema, el trabajo social rural con una perspectiva productiva. Como está planteado el proyecto de Ley de las Zidres (zonas de interés de desarrollo rural y económico), no ve uno con claridad que los proyectos asociativos estén involucrados porque aunque hablan de ellos, no están diciendo cómo serán impactados por la acumulación de UAF (Unidad Agrícola Familiar) o por el crecimiento de las UAF en determinados tipos de procesos productivos. Si eso no se maneja bien y si no se define bien, podría suceder que la Corte Suprema de Justicia tumbe la ley, si es aprobada.
“Crecer pequeño o en grande”
Su crítica constante se ha basado en eliminar la discusión sobre los grandes y pequeños productores.
Yo abogo por la eliminación de esa discusión que nos tiene absolutamente frenados de si debemos crecer en pequeño o en grande. Aquí debemos crecer y los pequeños pueden participar de ese crecimiento en grande. Aquí en Colombia no hay muchos proyectos de palma de 3000 hectáreas y mostrar un modelo donde unos campesinos que eran analfabetas y ya no lo son, que no tenían ni siquiera un centímetro de tierra y que hoy son propietarios de dos fincas de más de 4000 hectáreas sembradas, con buenos resultados, queriendo crecer. Eso demuestra que en proyectos grandes, los campesinos también pueden participar, pueden tener éxito, autonomía, inclusive tomar sus propias decisiones, negociar y ser exitosos. Un proyecto piloto de 3000 hectáreas sembradas de palma, cuando en el país hay 400.000 hectáreas, creo que es significativo y yo sé que además no es el único proyecto que existe en el sector palmicultor.
¿Pero siempre deben estar los pequeños productores apoyados en los grandes?
No en todos los cultivos el comportamiento es igual. Yo puedo tener, como lo vi, una hectárea de legumbres, con buena productividad y tecnología manejada por campesinos. Se les enseña lo que tienen que aprender, se les hace seguimiento, se les da asistencia técnica y ellos llegan a tener resultados extraordinarios. No estamos hablando que los mejores productores siempre son los grandes, los pequeños también hacen la tarea. Todo depende de la calidad de la tierra, de la cercanía a los mercados del tipo de producto que se esté trabajando en esa área. El 90% de los productores cafeteros tienen menos de 5 hectáreas y son los que venden el café a un mejor precio.
Yo considero que si hay un sector de la economía donde puede haber de una manera efectiva, real, una posibilidad de reivindicación para los más pobres, es la agricultura y se puede hacer sin pensar simplemente en cositas pequeñas. Dependiendo del cultivo, dependiendo del lugar se puede hacer pensando en los pequeños productores o en los grandes. También es necesario que los pequeños trabajen con los grandes porque son estos últimos los que tienen recursos para apoyarlos.
Minhacienda engavetó proyecto
¿Qué pasó con el proyecto de Economía Familiar Campesina que nunca se implementó? ¿No había plata o no lo dejaron empezar?
Durante mi tiempo como ministro de Agricultura, hicimos un proyecto de Economía Familiar Campesina, recibimos asesoría de Brasil, de Chile y de Francia en la construcción de la iniciativa; se completó, una persona que era funcionaria de la Cámara de Comercio de Bogotá (María Eugenia Avendaño) fue la que dirigió el ejercicio. En el presupuesto se aprobaron los recursos por $450.000 millones para empezar a trabajar.
Esa iniciativa, con plata, lista, inclusive en Cartagena montamos con los secretarios de Agricultura como de ocho o 10 departamentos, suscribimos un convenio para arrancar, fundaciones del Valle del Cauca y la Fundación Clinton iban a apoyar ese trabajo con tecnología, investigación, desarrollo, bien estructurado, en función de los mercados para que diera resultados. El Ministerio de Hacienda engavetó la plata y luego el de Agricultura engavetó el proyecto.
¿Entonces el Ministerio de Hacienda no les dio los recursos?
Hacienda no dio un centavo el año pasado, estando el presupuesto aprobado. El dinero estaba ahí: $1 billón para el Pacto Agrario y $450.000 millones para Economía Familiar Campesina. Los municipios presentaron los proyectos, fue una respuesta que yo no esperaba y lamentablemente eso se perdió.
¿Se podría decir que el campo colombiano está frenado por el Ministerio de Hacienda?
Yo puedo decir que por lo que ha pasado en los últimos años, categóricamente sí: al campo colombiano lo frena el Ministerio de Hacienda. El gran movimiento social que se dio en 2013 y 2014 fue gracias al Ministerio de Hacienda que disminuyó en ese momento el presupuesto y luego de las movilizaciones se vio obligado a incrementarlo. Se aprobó en el Congreso un proyecto incrementado para el Ministerio de Agricultura pero si luego no lo dejan ejecutar, no le dan los recursos al Minagricultura.
Lo que expresaron la opinión pública y los gremios fue que el Ministerio de Agricultura no ejecutó esos recursos.
Ante la opinión pública aparece que el Ministerio de Agricultura tenía el dinero, los administradores no fueron capaces de ejecutar los recursos y entonces para qué darle plata a un ministerio que supuestamente no la invierte. La verdad es que el dinero estaba en el presupuesto y el Mihacienda no se lo trasladó al Minagricultura y lo que este año presentaron en el presupuesto es vergonzoso. En este Gobierno no creen en este sector como un motor de desarrollo.
¿Considera que el Gobierno Nacional le apuesta al asistencialismo y no a la productividad?
Todo este tema de Familias en Acción, Familias Guardabosques, si uno llega a sembrar un millón o dos millones de hectáreas de forestales pues no tiene que regalarles dinero a esos hogares. Cuidando esos cultivos, de una manera muy proactiva estarán ganando recursos y el Estado ese dinero que gasta hoy en Familias en Acción y en Familias Guardabosques, lo puede destinar a educación, investigación o proyectos de bienes públicos (infraestructura, riego, embalses), tecnología o asistencia técnica. El dinero lo estamos gastando mal y por eso es que seguimos con un campo como hace 40 años.
¿Cómo se comprueba que fue el Gobierno quien frenó al Ministerio de Agricultura [que también es parte del Gobierno] en la implementación del millonario presupuesto que tuvo el año pasado?
Por supuesto que sí se puede probar. El presupuesto es muy claro y expresa cuáles son los rubros. ¿Por qué eso no se dio? La verdad fue esa y si usted investiga se dará cuenta que es así.
“Lobbystas” de quinta
En su paso por el Ministerio de Agricultura también sostuvo duros enfrentamientos con los representantes de los gremios. ¿Qué piensa de la institucionalidad del campo colombiano?
A la primera reunión que como ministro de Agricultura asistí en la SAC les dije (como yo me siento de la casa porque fui de la junta directiva de la SAC y estuve 19 años en Fedepalma): tenemos que salir de nuestros escritorios y tenemos que ir a la base. Yo sabía que en el paro agrario había muchos elementos de politiquería pero de todas maneras era alrededor del tema agrario. Si yo soy gremio me bajo y pongo la cara, me pongo a discutir con ellos para participar y construyamos política agraria.
¿Cuál fue la reacción de los gremios?
Lamentablemente se enojaron conmigo y siguieron “enconchados”. En este país a los gremios les falta. Los gremios se han vuelto unos “lobbystas” de quinta y me parece que nos tenemos que sacudir y no solamente tenemos que pedir, tenemos que proponer porque si no lo hacemos nos quedamos en el muro de las lamentaciones, simplemente quejándonos y llorando por que las cosas no se hacen.
El exministro de Agricultura, Rubén Darío Lizarralde, se refirió a la situación del país con sus competidores en materia agropecuaria, la discusión sobre la tierra y el crédito a los campesinos.
En pocas palabras, ¿qué se debe hacer en el campo?
Tomarnos en serio. Que construyamos políticas y que se apliquen. Que miremos, antes de sembrar, el potencial del mercado; no podemos sembrar lo que más nos gusta, tenemos que sembrar lo que el mercado demanda. También es necesario analizar a nuestros competidores porque en las cosas que tenemos posibilidades usted se va a aterrar pero nuestros competidores son Ecuador, Costa Rica y México, pero son naciones y cultivadores como nosotros, con la misma cultura latina, los mismos defectos y con el mismo potencial. ¿Por qué ellos sí pueden y nosotros no?
¿La discusión debe seguir siendo la tenencia de la tierra?
Hay que matar esa discusión tonta de que la solución está solo en la tierra. La solución no está solamente en la tierra. Está en la tierra, en la educación, en la tecnología, en el mercado, en la organización de la cadena de valor. Ya no podemos seguir con el discurso tonto de la tierra porque nos mató y nos tiene debilitados, enfrentados y desgastados desde hace mucho tiempo.
¿A quién escuchar para tener una política crediticia agropecuaria acorde a las necesidades de los campesinos?
A los agricultores, al Estado y al sector privado porque cada producto es distinto, tiene una dinámica diferente. El crédito que se le da a un campesino para cultivar palma es a 10 años con tres años muertos pero eso no les sirve. ¿Por qué? Porque a los tres años empieza la producción pero el flujo de caja no le alcanza a dar para pagar empleo, fertilizar, pagar el crédito, los intereses, pagar todo; no le alcanza.
¿Qué hacen entonces? Un crédito puente, un crédito por dos años más pero cuando se los aprueban ya han pasado los dos años. ¿Qué quiere decir esto? Que los campesinos ya se han endeudado a unos intereses altísimos en el mercado informal. Si a ese campesino, en el caso de la palma, le dan un crédito a 12 años con cinco años muertos, se muere de la risa, responde y no va a tener ningún problema. Eso aplica para todos los cultivos.