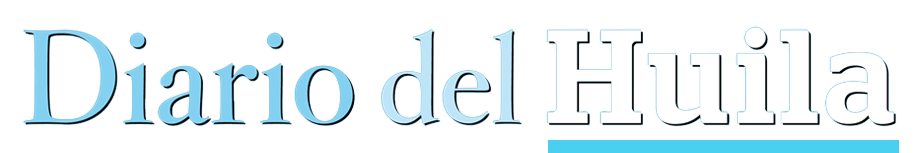Paz y democracia: el papel de los centros de pensamiento y gestión
En términos de atentados terroristas, se ha observado cierto desescalamiento durante la última década. Por ejemplo, los casos registrados cayeron de 917 a 208 durante 2002-2014, enfocándose en oleoductos y torres de energía. De forma similar, las tasas de secuestros han descendido de 8,9 (por cada 100.000 habitantes) a 0,6 durante 2000-2014 y las de homicidios han caído de 74 a 28 durante el período 1996-2014.
En los últimos años, el panorama de los medios de comunicación ha sufrido una profunda transformación en términos de forma y fondo. En efecto, ya es evidente que, gracias al progreso tecnológico, las nuevas formas en que se genera y se transmite la información se han convertido en grandes desafíos para quienes se dedican a la labor periodística. De un lado está la rapidez con la que se propaga la noticia que pone en riesgo la calidad y la profundidad de la tarea de informar y, de otro, la sostenibilidad económica de los medios. Estos antes poseían el monopolio de la información y, sobre todo, de su proceso de transmisión, pero ahora han tenido que adaptarse al dinamismo alternativo del mundo digital.
Con ocasión del Premio al Periodismo Económico (ANIF-Fiduciaria de Occidente), se discutió (en septiembre de 2014) sobre el fortalecimiento de la labor investigativa a través del uso de datos históricos, aprovechando las herramientas del mundo digital; cuyo objetivo central es poder “contar historias” con contexto-empírico. Concluimos que el periodismo de datos es una herramienta útil (aunque no la única) para combinar la inmersión del periodismo en el mundo digital y la tecnología. Por lo tanto, es un camino inevitable para aquellos periodistas con vocación investigativa. Allí, el gran desafío radica en que ello requiere combinar el periodismo tradicional (cualitativo) y el periodismo de datos (cuantitativo), y exige gran preparación y capacidad analítica sobre diversos temas.
Con el deseo de complementar dicha discusión desde una nueva perspectiva, el pasado 5 de septiembre de 2015 se llevó a cabo un nuevo Taller sobre Periodismo Económico, donde se convocó a la XXII versión del Premio Anif-Fiduciaria de Occidente. En esta ocasión el análisis se focalizó sobre el efecto social de los centros de pensamiento en el país y en el fortalecimiento de la democracia y el papel del periodismo en su difusión. Esto con el fin de resaltar la importancia de la resonancia de las ideas generadoras de cambio, la cual solo puede lograrse a través del fortalecimiento de la labor investigativa del periodismo socioeconómico en Colombia.
A este Taller asistieron cerca de 60 periodistas y participaron como panelistas Daniel Mejía (director del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas-CESED-Uniandes) y Fernando Cepeda (exministro de Estado), a quienes Anif les reitera sus agradecimientos por sus aportes.
A continuación resumiremos lo allí discutido y presentaremos las principales conclusiones que surgieron de dicho Taller sobre periodismo económico.
Delincuencia organizada y el proceso de paz
La delincuencia organizada es uno de los principales obstáculos que enfrenta el fortalecimiento de la democracia en el país. Sin embargo, según cifras del DANE, la economía ilegal de Colombia tan solo representaba (¡oh sorpresa!) el 0,3% del PIB de 2013, mostrando una asombrosa caída frente al 1,7% que representaba en 2000 o el 0,7% de 2007. Según estas cifras oficiales, el desescalamiento del conflicto y del narcotráfico ya es un hecho cumplido y estamos disfrutando las mieles del “posconflicto”, donde el tema de la “fumigación” de cultivos sería entonces un elemento menor (por sustracción del narcotráfico en Colombia).
Empero, este aparente descenso de los cultivos ilícitos en nuestras cuentas nacionales va en total contravía respecto al repunte del gasto militar del país, el cual representó el 3,5% del PIB en el año 2014 frente al 2% que se observaba en 1965 (ver gráfico 1).
Según las cifras presentadas por Daniel Mejía (director del CESED), la producción potencial de cocaína en Colombia se ha mantenido prácticamente inalterada por cuenta del aumento en la productividad de los cultivos ilícitos. Así, aunque se observe una aparente disminución del área cultivada con cocaína (por cuenta de la fumigación aérea y de la mayor erradicación manual), la producción se ha mantenido. Inclusive, a veces, los precios reflejan descensos por la mayor oferta internacional de cocaína (donde Colombia suministra cerca del 70%). En este sentido, la medición del DANE no debería limitarse al área cultivada, sino a la producción allí obtenida, tal como ocurre con el resto de cultivos, a la hora de inferir su incidencia sobre las cuentas nacionales.
En términos de atentados terroristas, se ha observado cierto desescalamiento durante la última década. Por ejemplo, los casos registrados cayeron de 917 a 208 durante 2002-2014, enfocándose en oleoductos y torres de energía. De forma similar, las tasas de secuestros han descendido de 8,9 (por cada 100.000 habitantes) a 0,6 durante 2000-2014 y las de homicidios han caído de 74 a 28 durante el período 1996-2014.
Sin embargo, estas cifras de Colombia siguen siendo preocupantes cuando se comparan con referentes internacionales. Por ejemplo, la tasa de homicidios en Estados Unidos tan solo llega a 4 por cada 100.000 habitantes, la de Chile a 3 y la España a 1. Esto implica, todavía, un gran lastre en nuestro potencial de crecimiento. Anif ha estimado que, al considerar todo tipo de choques socioeconómicos (no únicamente los de la violencia), Colombia ha venido perdiendo cerca de un 25% de su potencial de crecimiento. Dicho de otra manera, ello equivale a “sacrificar” diez años de crecimiento en cuatro décadas o estar restando cerca del 1,4% de crecimiento anual. Así, al eliminar estos lastres de la delincuencia organizada, es posible que Colombia pueda acelerar su crecimiento hacia un 5,5% respecto de su crecimiento histórico promedio del 4,5% anual (ver gráfico 2).
En este sentido, sería muy productivo que Colombia pudiera avanzar en las actuales negociaciones de paz. Sin embargo, la reactivación del terrorismo de las FARC y sus intransigentes posiciones frente a posibles castigos de cárcel han frenado el proceso. De hecho, la credibilidad del acuerdo de paz ha caído de sus tasas máximas del 55% en junio de 2014 a solo un 33% en junio de 2015, al tiempo que la aprobación de Santos descendía del 58% en octubre de 2012 a solo un 28% al corte de junio de 2015 (ver gráfico 3).
Según el exministro Fernando Cepeda, la falta de información clara sobre lo que representa la fase de negociación y, posteriormente, la de poner a andar el proceso de paz son grandes obstáculos para el buen entendimiento de las complejidades de este último. Se desconoce qué países son garantes (Noruega y Cuba), cuáles acompañantes (Venezuela y Chile), y los propios mecanismos de búsqueda de “refrendación” del proceso, así como los mecanismos para la llamada “justicia transicional”.
El descuaderne institucional
Otro gran obstáculo al fortalecimiento democrático es el llamado “descuaderne institucional” exhibido por la rama judicial. Por ejemplo, durante 2000-2014 se reportaron 2675 procesos contra funcionarios de la rama judicial, de los cuales un 65% ha terminado en sanción. Además de la rampante corrupción, la descongestión judicial anda a paso muy lento. Según el Índice de Evacuación Parcial (IEP) efectivo, los despachos de la rama judicial continúan acumulando 7 de cada 100 procesos nuevos, aunque esta cifra ha disminuido respecto a los 15 que se acumulaban anteriormente.
Como si fuera poco, han sido recurrentes los paros del propio sector judicial, buscando mejoras salariales por las vías de hecho. A pesar de la prohibición expresa del Artículo 56 de la Constitución Política, dictaminando que “se garantiza el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador”, la rama judicial estuvo en paro durante 33 días en el año 2008, 42 días en el período 2012-2013 y 73 días en el año 2014. Así, se acumularon 148 días de paro del sector justicia, lo que implicó un costo del orden del 1,2% del PIB de 2014-III.
La sociedad colombiana como un todo ha expresado su repudio a estas “vías de hecho del sector justicia” y su terrible corrupción. Por ejemplo, los niveles de aprobación de la rama judicial han descendido del 44% durante 2000-2007 a niveles del 40% en 2008-2011 y a solo el 24% durante 2012-2014 (ver gráfico 4). Ante estos hechos, la Administración Santos II atinó a impulsar reformas estructurales para generar un mejor funcionamiento del sector justicia. En particular, impulsó la aprobación del Acto Legislativo No. 002 de 2015, a través del cual se adoptaron “Reformas al Equilibrio de Poderes”. Este nuevo marco institucional, bien reglamentado, podría llegar a tener repercusiones positivas en el logro de un mejor ordenamiento del sector justicia en Colombia. Sin embargo, cabe resaltar que dicha reforma dejó de abordar temas vitales en materia de reglamentación de la tutela y de poder nominativo de las Altas Cortes.
El papel de los centros de pensamiento (a manera de conclusiones)
En síntesis, el país se encuentra en una situación aún complicada en materia de orden público y con su democracia debilitada. Preocupa la poca eficacia de la justicia, la fortaleza de la delincuencia organizada y la débil credibilidad que hoy exhibe el actual proceso de paz. Es en estos momentos donde el papel del periodismo bien informado y de los centros de pensamiento y gestión del país habrán de jugar un papel vital.
En Colombia existen aproximadamente 40 centros de pensamiento en total, los cuales abordan múltiples temas de alta importancia para el país (salud, economía, paz y posconflicto, medio ambiente, y ciencia política e instituciones, entre otros). La variedad de dichos centros es amplia, a saber: i) “observatorios de información” como el Congreso Visible, cuyo objetivo es recolectar conocimiento de interés para sus lectores; ii) “centros académicos” como el CEDE-Uniandes o el CIID-Unal, enfocados en la creación de las ideas; iii) “consultores” como Econometría; y iv) “centros de pensamiento y gestión”, como ANIF y Fedesarrollo, los cuales se enfocan no solo en crear ideas, sino en gestionar su impacto a nivel de la sociedad, para que estas incidan sobre la mejoría en las políticas públicas.
Si bien el desarrollo de ideas generadoras de cambio es responsabilidad de los centros de pensamiento, la difusión de esas ideas requiere de un vital asocio con el periodismo de alta calidad. Es claro que las “ideas” que buscan mejorar las políticas públicas deben cursar un largo proceso antes de poder materializarse en cambios prácticos. En este largo proceso, el periodismo económico especializado juega un papel trascendental, el cual Anif y Fiduciaria de Occidente han completado ya dos décadas seguidas apoyando y estimulando a través de este Premio al Periodismo Económico.
* Presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF). Este análisis contó con la colaboración de María Camila Ortiz, de este centro de estudios económicos.