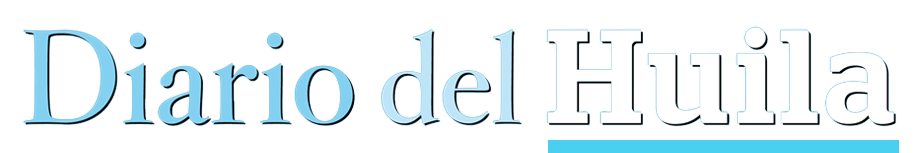Lentejas y confecciones
Sabían que querían llegar a un lugar lejos de donde las marcó la guerra. Nunca habían escuchado hablar del municipio de Pitalito, al sur del Huila, y allá llegaron con dos máquinas de coser y un par de colchonetas. Aprendieron a odiar las lentejas. Llegaron en tiempo de feria. Primera entrega de Huila, conflicto y progreso, una serie periodística que narra las historias de emprendimientos comerciales en territorio huilense marcados por el conflicto armado.

Los sollozos no se disimulan. En esta familia todas odian las lentejas. Los recuerdos y sus detalles están intactos. Patricia no estuvo presente cuando sucedió todo en ese día violento del año 1991 pero el silencio la invadió durante tres meses. Todo terminó en una idea y en el éxito de los pantalones que confeccionó junto a su madre y hermanas.
Patricia, Sara, Luz, María y Cristina. Pasalumac. El primo las dejó en el parque principal del municipio de Pitalito, sur del departamento del Huila, excepto a la última que se quedó en las tierras de las que huyeron. También a los dos hermanos. También a doña Ana Almanza de Espitia, la mamá. De Córdoba, norte de Colombia, habían salido con rumbo a lo desconocido, a un lugar para olvidar y estar tranquilos.
El silencio
Cuando llegaron doce hombres armados a la finca de Patricia ella no se encontraba allí, su papá tampoco. Lo buscaban a él y no era la primera vez que lo preguntaban. No estaba, llegó después (una prolongada ‘y’ en la narración. Ella ha empezado a hablar en un tono más bajo). -Lo mataron- dice finalmente. Se derrumbó el futuro -añade.
Patricia es la menor de una familia de cinco hijas y dos hijos. La niña, la consentida de la casa en el Alto San Jorge (alusión al río San Jorge) en la región Caribe. Narra la época en que los paramilitares (Autodefensas Unidas de Colombia-AUC) asesinaban campesinos con el señalamiento de que eran auxiliadores de la guerrilla. “Una semana pasaba la guerrilla, la otra, el Ejército. A los guerrilleros tocaba matarles la mejor gallina, darles los mejores plátanos. Los soldados decían que éramos colaboradores”, apunta.
Recuerda que fue en septiembre y cursaba décimo de bachillerato. No quería volver al colegio pero la convencieron y desde ese momento hasta que terminó el año lectivo no habló más. “El rector no se explicaba por qué yo había quedado tan traumatizada si no estuve presente cuando sucedió todo”. Tenía 15 años y su papá le había asegurado que estudiaría en la universidad, que por darle educación superior a sus descendientes él no se iría de la finca.
El hambre
La familia Espitia Almanza se fue a vivir a Montería y allí también llegaron sujetos. Con capucha preguntaron por los hombres de la casa y a la madrugada siguiente decidieron partir. "Por temor, para no hacer ruido", cuenta Patricia. Su madre sólo pidió llegar muy lejos, donde no conociera nada. "Dios me concedió la petición, pero fue muy duro. Luchi (Luz Estela, una de sus hijas) era alegre, cantaba. Luego todo fue muy triste". La carga. Dos máquinas de coser. Ropa. Dos colchonetas.
Era noviembre de 1992 en el puente festivo en el que se celebra la Feria Artesanal de Pitalito. Llegaron en camión, cuando aún la policía dejaba que personas viajaran en la parte de atrás. Sin posibilidades económicas para arrendar una buena casa aceptaron la ayuda de alguien que los llevó al barrio Porvenir, hoy con problemas de pobreza y delincuencia críticos. "Era un monte". Ana Almanza de Espitia trae a su memoria que Luz Mila, una señora del sector le dio agua de panela para darle a sus hijos.
Conocieron el hambre. Lentejas guisadas. Lentejas sudadas. Lentejas fritas. Lentejas en arepas. Odio por las lentejas. Todos los días lentejas en variados "estilos" por ser más económicas y fáciles de cocinar en el fogón de leña que debieron adecuar. En ese año Patricia debía terminar el grado once y no fueron pocas las veces que debió irse a estudiar sin haber consumido alimentos.
Los botones
"Cosíamos siempre. El trabajo era una cosa muy terrible", asegura doña Ana Almanza, viuda de Espitia. Fue a ella a quien se le ocurrió bautizar su idea de negocio como Pasalumac en el año 1993. Los nombres de sus hijas los pensó como una identidad comercial susceptible al cambio con el paso del tiempo. Empezaron con un par que máquinas de coser marca Singer en un local en el que pagan $50.000.
Pero el capullo de todo fue antes cuando pasaron por Medellín, capital de Antioquia, y en medio del escape para superar los hechos violentos, compraron ropa al por mayor para vender. Los hermanos y las hermanas Espitia recorrieron pueblos del sur del Huila como San Agustín, Acevedo o Timaná en los días de mercado para ofrecer la mercancía. Con esa actividad sobrevivieron durante un tiempo.
"Se acabó la ropa y el dinero. No había mercado ni plata, solo una caja de 30x40 con prendas que ya no se vendían por más de que las ofreciéramos en las plazas", recuerda Patricia. Una amiga de su progenitora le ofreció un local, le recomendó ponerlas de nuevo en venta y finalmente Sara, la hija mayor, puso a funcionar las máquinas. Patricia, pegó botones y planchó durante muchas noches. En el día terminaba el grado once.
"Fuimos avanzando"
"Gracias a Dios en ese tiempo el Gobierno no daba a los desplazados las ayudas de ahora porque no nos sentamos a esperar. Si nos la hubieran dado habríamos calmado el hambre pero también nos habríamos conformado sin hacer ningún esfuerzo, sin ponernos la camiseta", advierte Patricia. A su familia aún no les han dado el reconocimiento legal como víctimas y cree que no les hace falta ni les es suficiente.
Dormían poco, cobraban económico y viajaban a Medellín a comprar telas. Cada vez era más clientas y unos pantalones de chifón anchos -según sus recuerdos- fueron los que le dieron a la empresa familiar un mayor despegue. "Mi mamá soñaba con un negocio donde pudiera trabajar con sus hijas. Los primeros seis o siete año dormíamos solo dos horas y trabajamos todas juntas".
Hoy, Pasalumac es una marca que tiene colecciones, catálogos, hace desfiles, asesora imagen y tiene posibilidades de exportar. Sara, la hermana mayor, es diseñadora de modas. Las demás son diseñadoras industriales. Sus creaciones están en Florencia (Caquetá), Mocoa y Puerto Asís (Putumayo) y en Cartagena (Bolívar). Además de la sede en Pitalito, también hay una en Neiva y generan empleo para mujeres cabezas de hogar y desplazados.
- El poder de Dios nos fue levantando- expresa doña Ana.
- Somos una empresa líder en moda en el Huila -agrega Patricia sin titubeos.

Ana Almanza de Espitia, madre

Patricia Espitia Almanza, hija

La ropa de Pasalumac fue protagonista en la elección de Señorita Huila en 2013

En la celebración de los 20 años de Pasalumac

La empresa familiar genera empleo para madres cabezas de hogar

Diseños Pasalumac comprenden vestido, calzado y accesorios