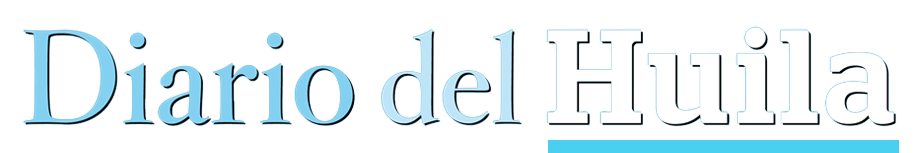Calidad docente, exigencias fiscales y productividad
¿Qué hacer si Fecode continúa rechazando las evaluaciones sobre calidad educativa? ¿Cuánto vale y cuál es el cronograma de movimiento masivo hacia la “jornada única educativa”? ¿Cómo lograr que el bilingüismo en Colombia sea una tarea central y no un simple programa de pasantes extranjeros?
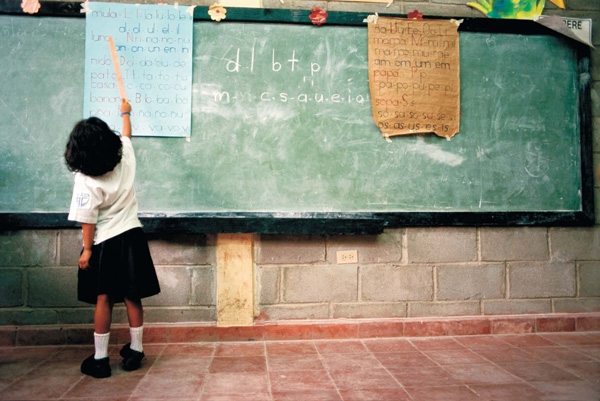
SERGIO CLAVIJO VERGARA
Especial para Diario del Huila
Los resultados de las pruebas PISA (Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes) de finales de 2013 mostraron lo mal que anda Colombia en calidad educativa. Por ejemplo, Colombia ocupó, entre 65 países evaluados, la posición 62 en el área de matemáticas, 57 en el área de lectura y 60 en el área de ciencias.
Estos malos resultados han servido (al menos) para despertar la conciencia nacional sobre la urgencia de enderezar las políticas educativas. Sin embargo, no basta con repetir el vacío estribillo de que “seremos el país más educado de la región” (por allá en 2032). Para alcanzar tales objetivos se requieren políticas institucionales más proactivas, concretas y con aseguramiento presupuestal para tales fines. Esa agenda debe poder responder preguntas tan complejas como: ¿Qué hacer si Fecode continúa rechazando las evaluaciones sobre calidad educativa? ¿Cuánto vale y cuál es el cronograma de movimiento masivo hacia la “jornada única educativa”? ¿Cómo lograr que el bilingüismo en Colombia sea una tarea central y no un simple programa de pasantes extranjeros?
El camino para mejorar la calidad educativa en Colombia lo ha trazado bien el estudio de la Fundación Compartir (2014, Tras la excelencia docente). Allí se caracterizó la (pobre) oferta docente colombiana, comparándola con las de Singapur, Finlandia, Corea del Sur y Canadá (Ontario). Adicionalmente, se presentaron propuestas para mejorar dicha calidad educativa, resultando novedoso que con asignaciones presupuestales adicionales de “solo” el 0,3% del PIB por año se pudieran impulsar programas promisorios.
En efecto, la experiencia internacional indica que estos programas para el mejoramiento deben concentrarse en: i) mejorar los insumos pedagógicos (libros, currículos, acceso a internet); ii) extender la duración de la jornada académica; y iii) otorgar autonomía a aquellos rectores que muestran conocimiento y liderazgo.
La experiencia internacional también nos indica que la mejoría en la oferta docente es el insumo con mayor potencial a la hora de incrementar la calidad educativa del estudiantado (ver Fundación Compartir, 2014). En segundo lugar figura la política de moverse hacia la jornada única.
En esta nota retomaremos estos temas de calidad educativa y sus posibles soluciones. Como veremos, la oferta docente en Colombia se compone de un alto porcentaje de bachilleres con resultados bajos en las pruebas Saber 11. Lo cual indica que, en Colombia, por lo general son alumnos con bajo potencial académico los que quieren ser maestros. Ello, usualmente, va acompañado de bajos salarios y bajo reconocimiento social por desempeñar esa tarea pedagógica. En consecuencia, la propuesta de la Fundación Compartir plantea cinco ejes de trabajo: 1) una mejor selección de bachilleres aspirantes a docentes; 2) formación previa al servicio educativo; 3) mejoras sustantivas en los métodos de evaluación de maestros/alumnos; 4) métodos continuos de servicios educativos; y 5) mejoras en remuneración para los docentes con mayor productividad.
Caracterización de la oferta docente en Colombia

La Fundación Compartir caracterizó la oferta docente de Colombia considerando: i) la calidad de los bachilleres que están ingresando a los Programas de Formación Docente (PFD); ii) el historial educativo de los propios docentes; iii) la calidad de los graduados de los PFD; iv) los salarios de los profesores; y v) el tipo de contratación laboral. A continuación analizamos esto con mayor detalle.
1. Calidad de los bachilleres que ingresan al PFD. Se observó que del total de estudiantes admitidos a PFD, el 20% obtuvo bajas puntuaciones en las pruebas Saber 11. Solo el 40% de quienes ingresaron tuvo altos puntajes en dicha prueba. En particular, se encontró que la construcción de la oferta docente no selecciona a los mejores candidatos para que ingresen a los PFD.
2. Oferta de PFD en Colombia. Como lo muestra el cuadro 1, de las 272 universidades a nivel nacional, alrededor del 30% ofrece PFD. De los 3340 programas no universitarios, el 11% son PFD. Pero allí se observa una alta heterogeneidad curricular, tanto en contenido como en calidad. Por ejemplo, la Acreditación de Alta Calidad (AAC) no es un requisito de funcionamiento.
3. Calidad de los graduados de PFD. En las pruebas Saber Pro 2012, obtuvieron mejores resultados los estudiantes de Programas de No Formación Docente (PNFD) en: competencias ciudadanas (10,1 para PNFD vs 9,7 para PFD); lectura crítica (10,1 para PNFD vs. 9,7 para PFD); y razonamiento cuantitativo (10,2 para PNFD vs. 9,6 para PFD). Lo anterior muestra que: i) existe una diferencia en el desempeño de los estudiantes de PFD vs. los de PNFD; y ii) las certificaciones de calidad de los programas generan diferencias en el desempeño de los estudiantes de los PFD.
4. Caracterización salarial de los docentes. El estudio mostró que la estructura de la remuneración
a los profesores no es competitiva, ni en el corto ni en el largo plazo. El gráfico 1 presenta una caracterización salarial por género, edad y ocupación. Para las mujeres la diferencia entre docentes y profesionales asciende a $1,5 millones y en los hombres a $1,7 millones.
5. Regímenes de contratación. El Decreto Ley 2277 de 1979 definió el primer estatuto de contratación, aplicable a todos los docentes que ingresaron al magisterio antes de 2002. El segundo estatuto fue establecido por el Decreto Ley 1278 de 2002 y aplica a los docentes vinculados desde 2004. Las diferencias entre ambos estatutos radican en los requisitos de entrada al magisterio, la estructura del escalafón docente y los criterios de ascenso. En 2011, el magisterio estaba compuesto por 316.924 docentes, de los cuales un 63,5% pertenecía al estatuto antiguo y el 36,5% al nuevo estatuto (ver Fundación Compartir 2014, Tras la excelencia docente).
El cuadro 2 presenta una caracterización de la oferta docente por régimen de contratación, nivel educativo, tipo de área y nivel en el que se enseña para el año 2011. Allí se observa que para el Estatuto 2277, el 52,1% de los profesores que enseñan a nivel de primaria y el 61,6% de los profesores que enseñan a nivel de secundaria tienen grados universitarios. Asimismo, se puede ver que para el Estatuto 1278, la proporción de profesores en primaria con grados universitarios es del 58,7% (6,7 porcentuales por encima de la proporción para el Estatuto 2277) y la proporción en secundaria es del 84,1% (22,5 puntos porcentuales superior a la proporción del Estatuto 2277). Lo anterior es consecuencia de que bajo el Estatuto 1278 se exigen las evaluaciones de ingreso al magisterio así como mínimo un grado normalista. Pero nótese que la proporción de docentes que han alcanzado títulos de posgrado es más alta en el antiguo estatuto, lo cual es consistente con el hecho de que el nuevo estatuto apenas cumple 10 años de vigencia, por lo cual quienes han ingresado al magisterio apenas empiezan a buscar títulos de posgrado.

El Estatuto 1278 establece que el ascenso de escalafón se obtiene por adquirir grados adicionales y por aprobar evaluaciones anuales de desempeño. El problema es que dicho escalafón no se aplica de forma homogénea, ni utiliza el sistema de evaluaciones entre pares u observación del docente en el aula. En este sentido, este sistema difícilmente sirve para trazar estrategias hacia una mayor productividad docente.
El Estatuto 2277 utiliza como criterios de ascenso la experiencia docente y los títulos educativos.
Pero estos últimos no están definidos como en el caso del Estatuto 1278 (grados de educación universitaria y posgrado). Esta disonancia en términos de criterios de ascenso ocasiona serias disparidades: mientras los profesores regidos por el nuevo estatuto (un 36,5%) están en constante evaluación (con criterios relativamente “objetivos”), los profesores del antiguo (un 63,5%) no están siendo incentivados a mejorar su productividad.

Costo de la Reforma Educativa (a manera de conclusión)
La Fundación Compartir sugirió una intervención simultánea en los ejes de: selección, formación previa al servicio, evaluación para el mejoramiento continuo, formación en servicio, remuneración y reconocimiento del docente. El carácter comprensivo de la reforma apunta a mejorar en resultados de las pruebas PISA para alcanzar en el año 2040 los primeros puestos a nivel mundial.
Seguramente resultará difícil emular aquellos puntajes obtenidos por Finlandia (puesto 12), Singapur (puesto 2), Corea del Sur (puesto 5) o Canadá (puesto 13), pero ellos son buenos referentes. En términos salariales, se esperan mejoras entre el 16% y el 32% de los salarios de los bachilleres. A continuación se presentan las propuestas para cada eje de intervención.
1. Selección de docentes para atraer a los mejores bachilleres. Para lograr esto, se propuso: crear un programa de becas condonables a estudiantes y profesionales sobresalientes para que accedan a formación en PFD en instituciones acreditadas. Con buen criterio, el gobierno ha iniciado este programa a través de 10.000 becas para los mejores bachilleres. También se harán campañas de medios que promuevan la carrera docente como una opción competitiva y que genere reputación y estatus, pero también debe ir acompañado de un incremento de los requisitos académicos para ingresar al magisterio.
2. Fortalecimiento de los estándares de calidad vía la obtención de certificaciones como la AAC y el
Registro Calificado, indispensables para el buen funcionamiento de las instituciones educativas. Se propone reducir de 5 a 4 los años de licenciatura, pero entonces deben ser años con mayor calidad-intensidad formativa.
3. Estandarización del sistema de evaluación, para acabar con la dualidad hoy existente (antes explicada).
4. Mayor pertinencia en la oferta de programas docentes.
5. Aumentos salariales para profesores regidos por el nuevo Estatuto 1278, creando bonificaciones individuales y grupales, pero sujetas a estrictas medidas de productividad; realizar planes de retiro voluntario para los del antiguo estatuto.
El costo neto total estimado de implementar esta reforma equivale al 0,3% del PIB de gasto público adicional por año. Dicha carga se apoyaría en un 1,7% del presupuesto del Gobierno Central, un 9% del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional y un 14% del presupuesto del Sistema General de Participaciones.
En síntesis, se trata de reformas más focalizadas en la buena gestión educativa que en la asignación general de mayor presupuesto público. Esto implica la búsqueda de mayor productividad de los docentes, pero con el incentivo de mejores remuneraciones y mayor reconocimiento público a su labor. Como vimos, deben hacerse esfuerzos simultáneos enfocados en el mejoramiento del insumo educativo, adopción de la jornada única escolar, pero todo ello sujeto a revisiones periódicas sobre progresos en la calidad educativa a través de los resultados obtenidos por los estudiantes en sus pruebas de conocimiento.