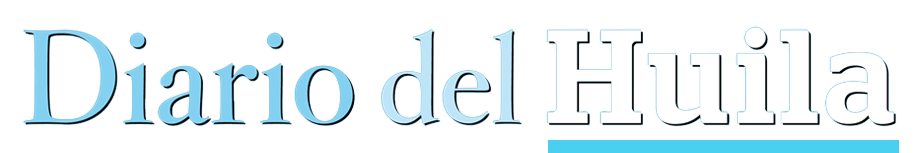Desafíos para la reactivación de las edificaciones
La situación económica del país es compleja igualmente para el sector de construcción, cabe resaltar que ese sector mostró desempeños desfavorables incluso antes de la pandemia, con crecimientos promedio de -1.5% anual en 2017-2019, sin embargo se ha visto altamente afectado por las medidas para contener el virus.

Catalina Durán Vásquez
Debido al panorama que se generó a causa de las medidas para contener el virus del covid-19, la situación económica del país es compleja, así lo indican los marcados deterioros en la mayoría de sectores económicos. En particular, los peores resultados se observaron en aquellos sectores que difícilmente operan bajo esquemas de teletrabajo o que requieren aglomeración de personas para su funcionamiento, como fue el caso de: comercio, transporte y turismo (con variaciones en el PIB de -16.5% anual en enero-junio de 2020 vs. 3.9% un año atrás); actividades de recreación (-20.1% vs. 3.8%); y construcción (-21% vs. -2.3%).
Eso último evidencia que la situación, en efecto, es compleja para la construcción. Cabe resaltar que ese sector mostró desempeños desfavorables incluso antes de la pandemia, con crecimientos promedio de -1.5% anual en 2017-2019. Lo anterior se explica principalmente por el comportamiento de las edificaciones (46% del PIB de construcción), que se contrajeron a tasas de 27.5% anual en el primer semestre de 2020 (y ya venía con caídas de 4.8% anual en 2017-2019). Un fenómeno que responde a la sobre oferta de inmuebles que se registra en las principales ciudades, en especial en el segmento de vivienda No-VIS y las oficinas. Por su parte, las obras civiles (34% del PIB de construcción) registraron una caída más moderada de 7.7% en enero-junio (después de crecimientos favorables de 5.9% anual en 2017-2019). Lo anterior se debe principalmente a los malos desempeños de las obras de carreteras, calles y puentes (-6.1%) y otras obras de ingeniería (-32.8%) que incluyen estadios e instalaciones deportivas para el juego al aire libre, parques, entre otras..jpg)
PIB del Sector de Construcción (Variación % anual, a junio de 2020
Por lo tanto esto ha llevado al Gobierno Nacional a implementar diversas medidas de reactivación enfocadas particularmente en el sector de edificaciones, dados sus encadenamientos productivos con la industria y el comercio, así como su efecto positivo sobre la generación de empleo. En efecto, se estima que por cada empleo directo en el sector de edificaciones se crean cerca de 2.2 empleos indirectos1. Bajo este contexto, en este Comentario Económico profundizamos sobre el comportamiento de diversos indicadores líderes de este sector, tanto de oferta como de demanda, con el objetivo de identificar algunos de los factores claves que estarán jugando en ese proceso de reactivación.
Indicadores de oferta
El comportamiento de las edificaciones es consistente con el menor dinamismo del área causada (uno de los componentes más representativos del PIB edificador), la cual se contrajo 32.7% anual durante el primer semestre de 2020 frente al -8.8% observado un año atrás, completando dos años en terreno negativo. Ese comportamiento se explica por las caídas en los metros causados tanto residenciales (-34.2% vs. -6.4%, con una participación de 74% en el total) como no residenciales (-27.8% vs. -15.6%, 26% del total).
En línea con lo anterior, el área licenciada cayó 13.6% en el acumulado anual a julio de 2020 (vs. -5.3% un año atrás). Eso obedeció a las caídas de las licencias tanto residenciales (-17.8% vs. -3.5%) como no residenciales (-0.1% vs. -10.8%). De esta manera, el área licenciada total fue de 16.1 millones de m2 en el acumulado anual a julio, destacándose la participación de las licencias de vivienda (79% del total), seguidas por las de comercio (8%) y bodegas (3%).
A nivel regional, solo se observaron expansiones en el área licenciada en Cundinamarca (6.1% en el acumulado anual a julio de 2020 vs. -9.6% un año atrás). En contraste, se registraron caídas en Atlántico (-31.9% vs. -8.7%), Valle del Cauca (-26.6% vs. -4.1%), Antioquia (-20.4% vs. 9.7%), Santander (-16% vs. 7.7%) y Bogotá (-6% vs. 10.2%). En lo que respecta a la participación por región, se destaca Bogotá (con 22% del total del área licenciada), seguida por Antioquia (15%), Cundinamarca (14%), Valle del Cauca (9%), Atlántico (5%) y Santander (4%)..jpg)
Ventas de vivienda (Variación %, a agosto de 2020)
Indicadores de demanda
En cuanto a los indicadores de demanda, las ventas de vivienda, aunque registraron un crecimiento de 7.7% anual en agosto de 2020 (vs. -4.9% un año atrás), los resultados acumulados muestran una desaceleración al 2.7% (vs. 5.9%). Ese menor dinamismo obedeció principalmente a las contracciones del segmento No-VIS (-15.4% vs. -11.4%), pues los segmentos VIP-VIS crecieron a ritmos favorables (8.5% vs. -7%). El comportamiento que se registra al interior de los segmentos VIP-VIS viene impulsado principalmente por los programas de subsidios del Gobierno. Desafortunadamente, ese segmento no logra compensar el pobre desempeño de la vivienda No-VIS.
A nivel regional, las ventas de vivienda registraron crecimientos en Cali (25% en el acumulado anual a agosto de 2020 vs. -6% un año atrás), Bucaramanga (24.1% vs. 4%) y Barranquilla (0.8% vs. 28.3%). Por el contrario, se reportaron caídas en Bogotá (-4.2% vs. 12.7%) y Medellín (-7.8% vs. -1.7%). Por otro lado, el indicador de disposición a comprar vivienda de Fedesarrollo muestra un panorama más complejo, pues el balance de respuestas se ubicó en niveles de -21% en agosto de 2020 (vs. 2.8% un año atrás). Al diferenciar por nivel socioeconómico, se observan resultados negativos en los estratos bajo (-25.8% vs. -1.3%) y medio (-20.8% vs. 9%), en línea con la caída en los ingresos de los hogares, sobre todo de estos estratos. Por el contrario, el estrato alto registra un balance positivo (26.6% vs. -14.9%), lo que podría obedecer a la moderación en el crecimiento de los precios de la vivienda.
Precios de la vivienda
Durante 2020, los precios reales de la vivienda en Colombia se han ubicado entre 23% y 47% por encima de su promedio histórico. Por ejemplo, en el caso de la vivienda nueva, se tienen incrementos de 23% en los precios reales (por encima de su media histórica) en el índice de Galería Inmobiliaria (a agosto de 2020), 33% en el índice del DNP (a febrero de 2020) y hasta de 47% en el índice del DANE (a junio de 2020). A nivel de vivienda usada, se tienen incrementos de 46% respecto de su promedio histórico en el índice del Banco de la República-BR (a marzo de 2020). Sin embargo, en los últimos años se observó una moderación en la tendencia de crecimiento de los precios. En efecto, en el caso de la vivienda nueva, se registraron incrementos promedio de 2.5% real anual en el índice del DANE en junio de 2020 y de 1.9% en el índice del DNP en febrero del mismo año (vs. incrementos de 5%-5.5% anual durante 2013-2016), e incluso contracciones de 1.1% real anual en el índice de Galería Inmobiliaria en agosto de 2020 (vs. 4.2% anual en 2013-2016). En lo que respecta a la vivienda usada, se tuvieron incrementos de 0.8% real anual en el índice del BR a marzo de 2020 (vs. 4.4% anual en 2013-2016). Nótese cómo este comportamiento refleja la fase actual del mercado, en la que los excesos de oferta han implicado una moderación en la tasa de crecimiento de los precios.
Adquisición de la vivienda
Para determinar la adquisición de la vivienda de los hogares (capacidad para adquirir vivienda de los colombianos), analizaron los resultados del Índice que se construyó en ANIF: Índice de Adquisición de la Vivienda (IAAV). Este Índice relaciona el ingreso de los individuos con el valor promedio de la vivienda en el país e incluye consideraciones del costo de los créditos hipotecarios. Así, el numerador de esta relación viene dado por los ingresos, analizando los salarios particionados por estratos: bajo (2SML), medio (10SML) y alto (20SML), mientras que el denominador es el Índice de Precios de la Vivienda Nueva (en este caso usamos aquel calculado por Galería Inmobiliaria, una fuente que se utiliza como estadística oficial).
Durante 2019-2020 se ha venido revirtiendo la tendencia desfavorable del IAAV, superando el límite de adquisición favorable en los hogares de ingresos bajos de 2SML con subsidio (106), medios de 10SML (114) y de ingresos altos de 20SML (101). Eso se explica por: los aumentos del SML de 6% en ambos años (superior en cerca de 2% a lo sugerido por la suma entre inflación y Productividad Laboral); y el ciclo de política monetaria expansiva, con una tasa repo actualmente en niveles de 1.75% (con recortes de 250pb en 2020, luego de mantenerse en niveles ya expansivos de 4.25% por casi dos años), llevando las tasas de interés de la cartera hipotecaria al 9.4%-10.7% durante este año (vs. 10.5% promedio de la última década).
Sin embargo, nótese cómo el IAAV para los ingresos bajos de 2SML sin subsidio aún se encuentra por debajo del límite de adquisición favorable (89). Peor aún, los incrementos en el límite de precios al segmento VIS en ciudades “grandes” podrían estar afectando la adquisición por parte de esta población.
La marcada diferencia entre los resultados del índice para los hogares de ingresos bajos (2SML) con subsidio y sin subsidio refleja el impacto positivo que han tenido los programas del Gobierno, como “Mi Casa Ya”, que subsidian la tasa de interés de los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda. Dados estos resultados, es de esperar que el nuevo paquete de subsidios de la “Reactivación del sector de la construcción 2020-2022”, que contempla el subsidio a la tasa de interés de 100.000 unidades No-VIS y la entrega de cuotas fijas a 200.000 unidades de los segmentos VIS y No-VIS, lleve a terrenos más favorables los resultados del IAAV de los hogares de ingresos bajos y medios (2SML y 10SML).
Conclusión
El panorama macroeconómico cambió de manera radical a lo largo del año 2020, por cuenta del choque generado por el SARS-CoV-2. Bajo este panorama, ANIF ajustó sus proyecciones de crecimiento del sector de construcción a contracciones de 12.6% para 2020 en el escenario base, esperando que la reactivación de todos los sectores estimule la recuperación de la oferta y la demanda. Sin embargo, de materializarse nuestro escenario estresado, el desempeño de la construcción podría deteriorarse a niveles de -19.5%.
En el caso del PIB de edificaciones, pronosticamos contracciones de 20.1% en el escenario base y de 27.7% en el estresado en 2020. Aquí se deberá monitorear: (i) la moderación en el crecimiento de los precios, que será clave para disminuir la sobreoferta de existencias en el comercio, las oficinas y los estratos altos residenciales; (ii) la velocidad con la que se esté reactivando la economía en el segundo semestre y, con esto, los ingresos de los hogares; y (iii) el impulso que se pueda generar desde el Gobierno al sector para la venta de las existencias, a través de programas como el de “Reactivación del Sector Construcción 2020-2022” y la nueva asignación presupuestal destinada a financiar la cobertura a la tasa de interés de otras 100.000 viviendas del segmento No-VIS. Además, cabe resaltar la importancia que tiene la articulación de estímulos que dinamicen la construcción de edificaciones distintas a vivienda.
Desde ANIF consideran esencial para la reactivación del sector los programas que desde la gestión público-privada permitan el desarrollo de obras con las que se estimule tanto el crecimiento del PIB como la creación de empleo. Un ejemplo de este tipo de proyectos son los “Planes Parciales” que se llevan a cabo por medio de la asociación entre los gobiernos locales y el sector privado. Estos buscan desarrollar espacios de las ciudades que se encuentren dentro de las disposiciones que han sido estipuladas en los Planes de Ordenamiento Territorial. En el caso de Bogotá, estos planes, que reciben el nombre de “Planes Parciales de Renovación Urbana”, están enfocados en la renovación y transformación de espacios en la ciudad que tengan un potencial para el desarrollo y que hasta el momento no hayan sido explotados. En la actualidad, la estructuración de 46 de estos planes trae prometedores beneficios para la ciudad, entre los que se encuentran: la construcción de 164.000 viviendas (VIS y no VIS); la creación de 367.000 empleos directos y 408.000 indirectos; la generación de más de $22 billones por la compra de insumos; y el pago de más de $270.000 millones en impuesto predial. De esta forma, la estructuración y ejecución de este tipo de obras en las diferentes ciudades del país pueden convertirse en un importante motor de crecimiento tanto para el sector de la construcción como para la economía nacional.
PIE DE FOTO:::
La 1
La 2
La 3
La 4
Precios reales de la vivienda en Colombia (Promedio 1989-2020=100)