Pensamiento y acción
Los senderos recorridos por un ‘intelectual orgánico’
Estos son apartes del prólogo del más reciente libro del exrector de la Universidad Nacional, Ricardo Mosquera Mesa.
Empero, los motivos de querencia por la patria chica se refrendan con una saga de tradiciones libertarias y de osadías creativas de nuestra gente regional. No es casual que, desde cierta perspectiva, uno de los centros simbólicos más eminentes de Colombia entera se cifre en la impactante ceiba antigua de Gigante.
Según muchos historiadores, dicho árbol, que es, por lo demás, un emblema del Caribe y de la América del Sur, como se registra por ejemplo en escritos de Carpentier, fue sembrado por el estadista José Hilario López como símbolo del decreto de liberación total de los esclavos, en el primer mes de 1852.
Y no obstante, otros historiadores, como el ilustre compañero de terruño, Humberto Montealegre Sánchez, remontan la siembra del frondoso árbol más atrás, en la propia Independencia, cuando los próceres difundieron la idea de los girondinos —por cierto, anticipada por Rousseau, amante de la botánica y de la naturaleza— de signar el Pensamiento y acción.
Pensamiento y acción, nuevo comienzo de la patria en la siembra de árboles de la libertad como símbolo de fecundidad de los nuevos nacimientos (Montealegre, 2008). Una idea que, por cierto, hallaba tierra abonada en la Nueva Granada gracias al amor de José Celestino Mutis por la botánica y por la naturaleza, como lo expusiera el historiador Gonzalo Hernández de Alba en un bello libro (Los árboles de la libertad: ecos de Francia en la Nueva Granada).
Por cierto, el régimen radical de 1863 a 1886 fue una breve edad dorada de las regiones, circunscritas en provincias y estas en estados casi soberanos: tanto como lo fuera la época de los Austrias como despliegue de los brotes de la nacionalidad, y a diferencia antípoda con el borbonismo español o neoborbonismo santanderista e incluso del cesarismo de Bolívar, tan inclinados al Estado y tan vacíos de nación, pese a las raíces coloniales y a la confluencia de las regiones en los movimientos de Independencia.
No obstante, cualquier pensamiento libre de maximalismos comprenderá lo fugaz y efímero de aquel experimento que, según los decires, fuera calificado por Víctor Hugo como el propio de una Constitución para ángeles. La secesión de Panamá, pese a suceder como secuela de la Regeneración, hunde sus raíces en la aporía de un Estado Nacional constituido con radical desconfianza y hasta ausencia del Estado y, en contra, con suma soberanía de estados regionales, enfrentados en no pocas ocasiones entre sí.
Ahora bien, estas oscilaciones entre exuberancia de la Nación con debilidad del Estado y su diapasón, con el contrario engrandecimiento del Estado con detrimento de la Nación en tanto conjunto de regiones, experimentaría su máxima tensión durante la centenaria duración de la Constitución de 1886, la cual, pese a sus variaciones —reforma de 1910 para dar mayor peso al poder judicial; reformas del régimen liberal para fortalecer el Estado en su dimensión económica
y en parte, por motivos de redistribución social, y reforma del Frente Nacional para contener la violencia interpartidista— no modificaron la vértebra de un Estado muy por encima de las regiones.
Solo el Acto Legislativo número 1 de 1886, promulgado por ironía a los cien años de la Constitución secular de 1886, iniciaría una senda que, sellada con la Constitución de 1991, apuntaría a una solución de los dilemas entre Estado y Nación, gobiernos centrales fuertes y administraciones municipales débiles y vicarias. Principio de un sosiego, incluso si aún falta coronar y expandir la ley de leyes con la Pensamiento y acción.
Quiero destacar sin embargo una conjetura que no ha dejado de rondar por mi cabeza desde que la intuyera en mi infancia, adolescencia y juventud, misma que sopesara y meditara en mi vida académica con mayores razones y que, por si faltara, cristalizó de modo patente en una de las más importantes iniciativas de mi paso por la Rectoría en la Universidad Nacional. Y es la que enuncio como una de las mayores paradojas y sorpresas de la vida cultural y política de Colombia del último siglo y medio.
La conjetura consiste en afirmar que el factor más poderoso en la larga duración para contrarrestar el angostamiento de la Nación, tomada como un conjunto muy heterogéneo de regiones, en un país de los más complejos en su ecología y en su configuración geográfica en todo el mundo, factor propicio, desde lejos, al surgimiento de nuevo pacto como fue el contenido el Acto Legislativo número 1 de 1886, afirmado y expandido con la expedición de la Constitución de 1991, no procede, como ya he insinuado, de modo directo y único de los pactos de paz con un movimiento insurgente —vencido, como lo fuera el M-19—, como ya he sugerido, pero aún más allá de lo que he aseverado en el sentido de que respondió en el mediano plazo a la confluencia de al menos siete movimientos sociales, sino con mayor fondo y calado a una tendencia de larga duración, entroncada con un giro muy extraño y no examinado de la política colombiana en su reacomodo en el periodo comprendido entre el surgimiento del Frente Nacional y su descongelamiento.
Comienzo con el factor de larga duración, que no es otro que la fuerza de una idea cultural incubada en la Comisión Corográfica, con raíces en la Expedición Botánica, y plasmada ante todo en la fundación de la Universidad Nacional en 1867, inspirada por Manuel Ancízar, Secretario de Codazzi, y autor de la obra cumbre iniciática de las ciencias sociales, Peregrinación de Alpha (Ancízar, 1983[1851]), junto con otro clásico de nuestro pensamiento, el anterior texto de Florentino González (1840), Elementos de administración pública.
Todavía se demandaría un estudio a fondo de la génesis de la idea, tanto como de la obra de Ancízar y de González, pero baste con indicar que la fuente principal fue nada menos que el gran Andrés Bello —con quien Manuel Ancízar entabló amistad muy estrecha cuando fue diplomático en Santiago de Chile—, figura cimera de América Latina entera y quien fundara hacia 1843 la Universidad de Chile, no poco distante el insigne humanista en carácter y pensamiento a su coetáneo y compañero en muchos tramos, Simón Bolívar, ante todo por su talante pacífico.
De tal vínculo procede además la adaptación y difusión del Código Civil en la Nueva Granada, como también la orientación de la cultura al examen de la diversidad del país, incluso con una literatura inspirada en la temprana audacia de Bello para elevar a poesía temas como el del maíz, tal como se afirmaría con el grupo centrado en El Mosaico, importante como hilo conductor hacia la aparición de José Asunción Silva por la participación activa de su padre en el grupo.
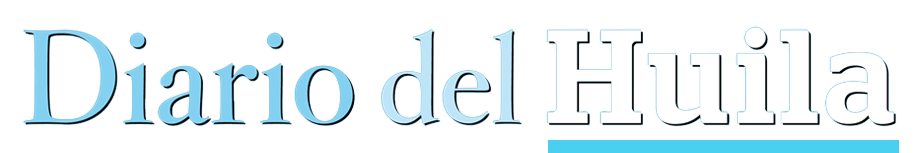

.jpg)
